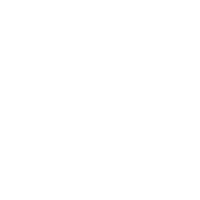Tras regresar apaleado de sus primeras desventuras el Caballero de la Triste Figura, antes llamado don Alonso Quijano, duerme entre sobresaltos y, aprovechando de aquello, el Cura solicita a la Sobrina las llaves de la biblioteca –más de cien cuerpos de libros grandes y otros pequeños- para hacer una gran hoguera, como castigo por haber vuelto loco a su dueño, de tantas lecturas de los caballeros andantes, como Amadís de Gaula y el resto de compinches.
Así se lee en el capítulo VI, de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, quien años cautivo por el enemigo y también por las deudas, escribe esta obra memorable que ya se podía leer en diciembre de 1604, en Valladolid. Cuenta que la Ama, armada de una escudilla con agua bendita y un hisopo, pidió al Cura para que rociara la estancia, pero lo que dijo a continuación causó risa en el letrado.
“-Tome vuestra merced, señor licenciado; rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encante, en pena de que les queremos dar echándoles del mundo”. La sobrina, Antonia Quijano, que no llegaba a los veinte años, era del mismo parecer porque clamaba que todos los libros fueran incinerados, mientras que el barbero y sangrador con sanguijuelas Maese Nicolás discretamente escudriñaba a cuales se les debía perdonar.
La Sobrina insistía en que no se salvara a ninguno, incluso a los de poesía –que para el Cura y Barbero eran inocentes- porque según su razonamiento podía suceder que su tío sanándose de la enfermedad caballeresca podría convertirse en pastor y vagar por los bosques cantando y tañendo, suponemos un laúd… “y, lo que sería peor, hacerse poeta, que, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza”.
En estos menesteres se encontraban cuando el Barbero da con un libro de un tal Miguel de Cervantes, llamado La Galatea, a lo que el Cura, llamado Pedro Pérez, replica: “Muchos años ha que es grande amigo ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención; propone algo y no concluye nada” (de hecho, en realidad, pese a las sucesivas promesas, Cervantes nunca publicó la segunda parte de dicha obra). Este último párrafo funciona más como anécdota, porque lo que interesa en realidad es lo dicho por la Ama: que dentro de los libros hay espíritus de encantadores. Aunque en el libro no se encuentra el nombre de la Ama, que frisa los 40 años como se lee al inicio, representa la sensatez y la razón al tratar de curar a don Quijote de su locura, por eso su pronunciamiento en torno a los libros no puede pasar desapercibido, más aún sabiendo que para la realidad de la época y el contexto el objeto-libro no es algo que le mereciera mayor cuidado.
Jorge Luis Borges habla del libro como una extensión de la memoria y de la imaginación, al igual que el arado o la espada es la extensión del brazo: “En esa conferencia, Emerson dice que una biblioteca es una especie de gabinete mágico. En ese gabinete están encantados los mejores espíritus de la humanidad, pero esperan nuestra palabra para salir de su mudez. Tenemos que abrir el libro, entonces ellos despiertan. Dice que podemos contar con la compañía de los mejores hombres que la humanidad ha producido, pero que no los buscamos y preferimos leer comentarios, críticas y no vamos a lo que ellos dicen”.
Si seguimos la pista, es la misma idea que tiene la Ama de don Quijote, quien lanza los libros a la hoguera, porque esos objetos no son solamente palabras, que se reprodujeron a una velocidad espantosa desde que Johannes Gutenberg inventara la imprenta, algo que los chinos lo hicieron hace siglos con tipos móviles de arcilla.
Volviendo al tema, por eso, la encargada de la casa de don Quijote, con razón, sospecha que dentro de esos artilugios –al abrirse- es como si la persona que escribió, así haya muerto hace siglos, se sentara a conversar con nosotros. Lo que en otras palabras lo diría Francisco de Quevedo, quien abatido de su experiencia en prisión escribiría el soneto Desde la torre: “Retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos, pero doctos libros juntos, / vivo en conversación con los difuntos, / y escucho con mis ojos a los muertos”.
Era preciso realizar esta instrucción para entender lo que el semiólogo escritor Umberto Eco –por lo demás autor de El nombre de la rosa, donde sus protagonistas persiguen un extraño libro y que tiene un guiño a Borges- dijo en torno al libro: “Quien no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida, ¡la propia! Quien lee habrá vivido 5000 años: estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi admiraba el infinito… Porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás”.
Carl Sagan creía que estos objetos rompen las ataduras del tiempo: “Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas y flexibles (llamadas todavía “hojas”) impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso dentro de nuestra cabeza, directamente a nosotros”.
En un breve ensayo, Del culto a los libros, Borges nos recuerda que en el libro octavo de la Odisea se lee que los dioses tejen desdichas para que las futuras generaciones no les falte algo que contar; algo, dice, repetido por Mallarmé, 30 siglos después. “El mundo existe para llegar a un libro”. Cita a Bloy quien cree que somos versículos o palabras o letras de un libro mágico.
Sin embargo, no precisamos de que existan las diligentes Ama y Sobrina de don Alonso Quijano para que los libros –donde están los encantadores- ardan en otras hogueras simbólicas aún más infames: la desmemoria. Tal vez las advertencias nos llegan de quienes escriben no sobre mundos ideales, sino de sociedades distópicas. Ray Bradbury, quien puso a su novela Fahrenheit 451 (que es la temperatura donde arden los libros), nos legó una frase lapidaria: “Para destruir una cultura no hace falta quemar los libros. Basta con que la gente deje de leer”.
Curioso, los futurólogos nunca se imaginaron que en nuestras sociedades hiperconectadas el vértigo pudiera llevar más bien al aislamiento, mientras nos llenamos de “influencers”. Umberto Eco lo dice de manera pedagógica cuando señala que antes existía el tonto del pueblo que llegaba a una cantina y hablaba sus sandeces, entonces algún parroquiano lo echaba a patadas, ahora ese mismo personaje está encumbrando en las redes sociales liderando una nueva cruzada que ha denominado “la invasión de los idiotas”, algo advertido por Albert Einstein: “Temo el día en que la tecnología sobrepase la interacción humana. El mundo tendrá una generación de idiotas”. Y ese es el drama de las redes, expuesto irónicamente cuando un grupo de jóvenes están atrapados en sus móviles, mientras el cuadro La ronda nocturna, de Rembrandt, permanece impasible en el museo de Ámsterdam. Una imagen del fotógrafo Erwin Olaf, de 2015, que causó polémica pero que muestra como un espejo a esta sociedad donde se puede observar que es más importante un “selfi” así estén frente a las cataratas de Iguazú.
Ernesto Sábato, en un texto escrito en 1961, parte de El escritor y sus fantasmas, no está con rodeos: “El pueblo de hoy no es esa fresca y virginal fuente de toda sabiduría y de toda belleza que imaginan ciertos estéticos del populismo, sino el alumnado de una pésima universidad, envenenado por el folletín de la historieta o la fotonovela, por un cine para oficinistas y por una retórica para chicas semianalfabetas y cursis”. El lector solo tiene que cambiar los componentes y en donde dice fotonovela seguir al último escándalo de Hollywood, que ya mismo estará en Netflix, para que nuestros zombis puedan entretenerse un sábado por la tarde mientras degustan unas palomitas de maíz.
En ese maravilloso libro que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, cuenta que en la época del estalinismo, once amigos de la poeta Anna Ajmátova iban memorizando los poemas de su desgarrador poemario Réquiem, mientras lo escribía. Pero, incluso Alejandro Magno –quien tenía debajo de su almohada una espada y La Ilíada, cuando ocupó Persépolis y quemó su valiosa biblioteca, los discípulos del zoroastrismo reconstruyeron palabra por palabra, puesto que recordaban sus libros de memoria. Curioso, la estirpe de Alejandro, los macedonios en Egipto, los ptolomeos, crearon la famosa biblioteca de Alejandría, donde los doctos libros de los griegos y romanos, con los siglos y vía los sabios musulmanes como Averroes de Al Ándalus, junto a Avicena desde Persia, devolvieron a los clásicos a la entonces decadente Europa que propició, sin lugar a dudas, el esplendor de El Renacimiento (no se entendería el Hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, sin esos caminos recorridos).
En su provocador libro La utilidad de lo inútil, que en verdad es un manifiesto, Nuccio Ordine, escribe recordando el pasado de la recientes guerras del siglo XX, donde los nazis quemaban libros en la hoguera: “Pero también quien erige murallas, como nos recuerda Borges, puede fácilmente arrojar los libros a las llamas de una hoguera, porque en ambos casos se termina de “quemar el pasado”. Eso evoca al famoso emperador chino Huang Ti, quien decretó la edificación de la infinita muralla china pero también ordenó quemar todos los libros anteriores a él, porque acaso no quería que constara en los anales de la historia que tuvo que desterrar a su madre por libertina. Borges, quien relata esto en su ensayo La muralla y los libros razona: “Acaso el incendio de las bibliotecas y la edificación de la muralla son operaciones que de un modo secreto se anulan”, aunque viniendo de él está atravesado por su sutil literatura, como el poema El guardián de los libros: “En el alba dudosa / el padre de mi padre salvó los libros. / Aquí están en la torre donde yazgo, / recordando los días que fueron de otros, / los ajenos y antiguos”.
¿Qué nos queda ahora que hemos analizado cómo los libros son quemados, en ese fuego de la indiferencia? Irene Vallejo nos da una clave: “Tal vez sin saberlo, nosotros –como los fugitivos de Bradbury, los letrados chinos, los seguidores de Zoroastro o los amigos de Anna Ajmátova- conservamos ciertas páginas que nos importa a salvo en la mente. “Yo soy La República de Platón», dice un personaje de Fahrenheit 451. “Yo soy Marco Aurelio”. “El capítulo del Walden de Thoreau vive en Green River…”.
Tal vez, al paso que vamos, debamos pensar que es el libro la auténtica resistencia, que leer es una manera de rebeldía. Acaso sea el tiempo de aprender en fragmentos ese largo poema, el mejor del siglo XX ecuatoriano a mi juicio, de César Dávila Andrade que se llama Catedral Salvaje: “¡Y vi toda la tierra de Tomebamba, florecida! / ¡Sibambe, con sus hoces de azufre, cortando antorchas en la altura! / ¡Las rocas del Carihuayrazo, recamadas de sílice e imanes! / ¡El Cotopaxi, ardiendo en el ascua de su ebúrnea lascivia!”.
por Juan Carlos Morales Mejía
Escritor e historiador