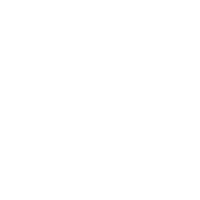Lindberg Valencia —etnomusicólogo, gestor cultural, voz viva de la memoria afroesmeraldeña— nos recibió en su casa, la misma que envuelve en una atmósfera especial. Las fotos en sus paredes —de Martin Luther King, Papá Roncón, Doña Petita Palma, Antonio Preciado, Jimi Hendrix, Bob Marley, Celia Cruz y otros personajes— acercan al artista y al pensador que es Lindberg. Los tambores y la marimba son parte de la cotidianidad de su hogar. Dentro de ella, le interrumpimos para conversar sobre las fiestas populares en Quito y en el resto del país.
Nos habla con la cadencia de quien aprendió a narrar, no solo con palabras sino con el ritmo de su cuerpo. Nos habla de la fiesta, de esa que no se vende, no se patrimonializa, ni se reproduce en folletos turísticos: la fiesta nacida del pueblo.
Desde esta primera reflexión empezamos: ¿Qué significan las fiestas populares?
“No le llamé así”, dice, refiriéndose al cuaderno que está escribiendo sobre el tema. “Lo marqué en el calendario festivo sobre la espiritualidad de los pueblos. Sobre todo afro, sobre todo en la región mía”.
Y es que, para él, las fiestas no son simplemente celebraciones, son rituales cargados de memoria, resistencia y sincretismo. “En las fiestas patronales de vírgenes y santos, hay arrullos, tambores, cununos, guasás… Son profundamente espirituales, pero también profundamente nuestras”. “Ahí está lo africano”, dice con una sonrisa. “Lo extrovertido, lo comunitario, lo que estalla en ritmo. La iglesia es introvertida, solemne. Pero en las fiestas, ambas conviven”.
El término “popular”, dice, a veces es usado de forma despectiva. “Como en la música: lo académico es perfumado, elegante. Lo popular, en cambio, viene con estigmas. Se le da una connotación semántica que minimiza su valor”.
Y eso se extiende al mundo de la patrimonialización. “Cuando algo se vuelve ‘patrimonio’, ya lo era desde siempre. La marimba no necesitaba que la Unesco la reconociera en 2015 para existir. Ya era parte viva de nuestra identidad”.
La entrevista se va hilando como los tejidos, toma ritmo y abre paso a nuevas preguntas que no necesariamente estarán en este texto, pero que seguro resonarán en nuestras nuevas reflexiones. Mientras estas ideas nos recorren, Lindberg acompaña el diálogo con el sonido de sus tambores, y en este espacio le consultamos: ¿Cómo vive usted la fiesta?
“A mí me conmueve la devoción. La pasión de la gente al celebrar a su santa patrona, su virgen. Eso me convoca”. Se detiene un momento, sonríe ligeramente y señala: “El 90% de las voces en estas fiestas son femeninas. Y esa fuerza, esa alegría, esa tristeza que se canta y se baila, es lo que me hace volver”.
Porque Lindberg, aunque vive en Quito desde hace décadas, nunca ha cortado su cordón umbilical con su provincia, Esmeraldas. “Aunque estemos en Quito, siempre volvemos al origen”.
Y justamente en Quito, dice, ha visto cómo las fiestas han cambiado, la dinámica que une a la gente se transforma. “Una cosa es la fiesta del Centro Histórico, en los teatros, con trajes y protocolos. Otra cosa es la fiesta del barrio: en Carapungo, en la Roldós, en Pintag, donde la gente se conoce, se abraza, baila, come. Donde hay comunidad”.
Recuerda que hace varios años las fiestas de diciembre llenaban la ciudad entera: “Del 1 al 10 de diciembre había orquestas en todos los barrios. Eso ya casi no se ve. Se ha centralizado la celebración y se ha enfriado”.
Pero aún quedan lugares donde la fiesta mantiene su esencia. Como en Pisulí, ahí organizamos el Día Nacional del Pueblo Afro. “Lo hacemos con la gente. Con comida, libros, música, cuentacuentos. Todo orgánico, todo real”.
La fiesta afro, asegura, es diferente. “Nos ofrece música, alegría, pero también historia, educación, derechos. Nos conecta con la tierra, con los ancestros. Nos enseña que resistir también es celebrar”.
Y en tiempos cuando las instituciones quieren poner membretes y medallas a todo, Lindberg lo dice claro: “La fiesta no necesita certificados. No necesita que le pongan un valor oficial. Ya tiene valor porque la comunidad la vive, la sostiene, la transforma”.
La conversación se vuelve una invitación a conocer nuestra historia, a nuestros artistas, que son parte de la memoria e identidad de su pueblo, del mío y de todos los ecuatorianos a los que muchas veces el “relato oficial” olvida. Además, nos cuenta del próximo evento en el que participará: será en la parroquia Malimpia, cantón Quinindé. “Vamos con los tambores, con la marimba. Volvemos al río, al origen. Porque la fiesta, para mí, es eso: volver a donde uno es”.
por Públicos
Revista de artes y pensamiento