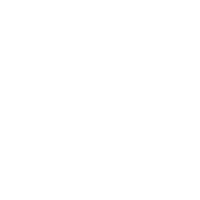Estética sin ruptura: El fetiche de lo andino en el mercado editorial1
Muchas veces, a quienes habitamos la periferia —sea rural o urbana—, se nos encasilla en el lugar común de que no poseemos ni transmitimos saberes.
Sin embargo, es precisamente en estos márgenes donde la dicotomía centro-periferia entra en crisis. Pues la transmisión de conocimientos ha seguido rutas que, a menudo, tienen poco o nada que ver con aquellas esperadas por la rígida “ciudad letrada” que señaló Ángel Rama2.
El páramo andino3 —que, en mi escritura, no se trata de un simple escenario bucólico, pues se ha convertido en un dispositivo de memoria-conocimiento— también, lamentablemente, ha sido catalogado de la misma manera. Es por esto que mi interés no ha sido reforzar en mi trabajo poético, la imagen estereotipada de lo andino, mucho menos presentarlo como un escenario inmutable, salvaje, de locura o místico. Tampoco transformarlo en esa postal exótica revisionista que algunos/as autores/as latinoamericanos/as y europeos/as, lamentablemente, parece que adoptan para la comodidad de los mercados editoriales. Mercados que parecen obsesionados con fetichizar lo “telúrico”, para convertirlo en un objeto de consumo fácilmente digerible, que, en teoría, suene profundo, pero que, en la práctica, no exija demasiado tiempo, ni esfuerzo emocional ni intelectual al consumidor promedio. Siento que este proceso mercantilista ha reducido los procesos escriturales de los Andes a dos tendencias/caminos nefastos: el terror andino, que es un retorno a la folklorización occidental de la cultura andina, o el lugar común de lo andino como puro paisaje bucólico-pastoral. Estas actitudes han despojado a la literatura que se gesta en los Andes, en sus espacios rurales o urbanos, de su potencial histórico y político, convirtiéndola en un espectáculo inofensivo y fácilmente olvidable.
Desde el inicio de mi camino literario he reconocido el problema de la folklorización de las culturas andinas, por lo que he intentado desarrollar una poética que se oponga a esa tendencia. En este camino llegué a la conclusión de que, si un/a autor/a aspira a ser verdaderamente disruptivo/a y revolucionario/a, no basta con construir obras que simplemente enuncien mensajes políticos como quien recita odas al destino. La subversión o lo revolucionario, debe trabajarse a contrapelo en la misma estructura o técnica de la obra; incluso en los modos de su circulación. Poco sirve, nos recuerda Benjamin4, un poema “revolucionario” escrito según las formas estéticas tradicionales y burguesas, complacientes con el mercado; un poema así, no hará ni una sola ola en el tiempo.

Fotografías: Francois “Coco” Laso
A partir de las mediciones geodésicas el científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado elabora el primer mapa oficial de la Provincia de Quito en 1750.
Antes de continuar quisiera detenerme por un momento para reflexionar ¿por qué es importante que existan otras formas de trabajar la poesía andina? Para ello, propongo un ejercicio de memoria: ¿En qué momento de sus vidas escucharon hablar sobre autores/as indígenas? En mi caso, durante toda mi escolarización —desde el primer garabato que recuerdo en el jardín hasta los años universitarios; en los que empecé a sospechar que la cultura oficial era una broma de mal gusto—los/as autores/as indígenas no existían. O, peor aún, existían, pero no eran nombrados. Lo que en términos ontológicos es bastante más perverso.
Los/as autores/as indígenas y sus obras solo aparecen en el horizonte de la literatura como un lego que encaja tibiamente en el gran y solemne monólogo aspiracionista del Estado-Nación. Ese que quiere convencernos que vivimos entre lo plurinacional y/o lo intercultural. Y, en este proceso, debo subrayar, el/la escritor(a) indígena no es considerado un autor/a. Es una esencia que sirve más para reforzar una representación monolítica o daltónica de lo que se espera —de lo que se necesita— del mundo indígena dentro del campo literario hegemónico. La crítica literaria que se practica en nuestro país trata a la literatura indígena como entretenimiento y/o como la cuota de diversidad “democrática”. No le interesa lo que esta literatura pueda revelar sobre la realidad; se enfoca en “espectacularizar” lo real. Fetichizarla para darle un valor de cambio. Que brille como lentejuela, pero en el fondo, que este brillo solo sirva para ocultar o distorsionar sus problemáticas sociales (Lèal, 2022)5. Esta crítica hegemónica quiere institucionalizar (por no decir formolizar) a los/as autores/as indígenas para que sean “consumidos” como una estética exótica o de “denuncia aceptada” que no desestabilice el sistema literario ni los cimientos del poder cultural.
La literatura que se produce en Los Andes, más que fenómeno literario producido por el marketing editorial debe comenzar a construirse como un archivo de lo social: una forma de organizar y construir la memoria colectiva, reflejando las relaciones de poder y los discursos dominantes (2022). Pero este archivo no puede limitarse a reproducir estructuras rígidas o nostalgias paralizantes. Más que inscribirnos en una tradición que solo documenta, necesitamos estrategias de intervención que desafíen los códigos establecidos y creen nuevos. Pero disputar el territorio letrado desde los márgenes puede ser una trampa si no comprendemos que el campo literario, con sus reglas y sistemas de legitimación, no es neutral ni abierto, sino un engranaje de una maquinaria económica que distorsiona cualquier intento de resistencia.

Mujer en actitud de admiración. Cultura La Tolita 600 ac-400 dc. Cerámica. Según los relatos de La Condamine, que contribuyeron a conformar el imaginario colonial sobre América.
Durante décadas, la literatura indigenista e indianista, han oscilado entre la reivindicación y la representación externa, entre la denuncia social y la instrumentalización del sujeto indígena, lo que lleva a preguntarse: ¿hasta qué punto han logrado romper las lógicas dominantes del mercado o han sido asimilados por él? Muchos/as de estos/as autores/as han producido obras que, en lugar de poner en crisis los registros escritos de lo andino, repiten los mismos códigos y símbolos que, si alguna vez fueron radicales, ahora aparecen desgastados e invisibles. El mercado, con su capacidad para neutralizar cualquier impulso revolucionario, los devuelve a las perchas de lo exótico, reforzando sutilmente el discurso hegemónico; la ilusión de lo nuevo se amontona en las estanterías, pero en realidad se trata de un palimpsesto predecible y eficiente.
La poesía indigenista y la indiana tal parece operan dentro de lo que, Mark Fisher6, describe como una memoria ‘formal’, un mecanismo que ha sido dañado en su capacidad de proyectarse hacia el futuro y que, lejos de funcionar como puente entre tiempos, se fragmenta entre lo romántico y lo nostálgico. En ese sentido, muchas representaciones de lo andino y lo indígena se han quedado en una constante elaboración de símbolos “heredados”, impidiendo que lo andino se despliegue de forma dinámica y re-narre su propio futuro sin depender de marcos impuestos. Esto ha llevado a que numerosos/as autores/as indígenas se limiten a construir obras que simulan nuevas formas de acción, siendo en realidad solo “tics” (Lèal, 2022) que generan bucles efervescentes de imágenes programadas, organizadas en torno a una memoria dominante, nostálgica y paralizante, que edifica un archivo cerrado y fácilmente olvidable, ignorando las fisuras y pliegues inherentes a esa misma memoria hegemónica. Así, tenemos un tipo de literatura que, aunque pretende ser ruptura y actualizar la tradición, se reduce a un loop de imágenes prefabricadas, un remake continuo de sí misma. Fisher (2009) advierte que, en el capitalismo tardío, el pasado, la nostalgia y la memoria no son solo recursos literarios, sino mercancías altamente fungibles, transformadas hoy, más que nunca, en una industria. Esta paradoja nos enfrenta a la necesidad de presentarnos constantemente como productos “nuevos”, sin dejar de ser reconocibles para el consumo, lo que confirma in situ la hipótesis de Fisher.
En respuesta a esta presión casi “tautológica” de la “novedad”, que no es más que una ilusión, un tic de originalidad, propongo un desvío radical: el Futurismo Andino7. Más que aspirar al reconocimiento dentro del campo hegemónico, esta propuesta apunta a romper con las lógicas de la novedad vacía, desbordar los límites que definen “lo legitimo” y lo “aceptable” dentro de ese sistema. Se trata de re-narrar desde la falla, desde el glitch, desde el hackeo de la lengua y la memoria. Activar una reescritura en la que, pasado y futuro, lejos de ser opuestos, son fuerzas complementarias que reconfiguran el presente. Un cronotopo que no solo documenta el presente, sino que lo hackea y reconfigura, recordando los futuros cancelados. Que busca intervenir en el campo literario desde la periferia —geográfica, económica y simbólica— para trabajar la memoria-conocimiento de nuestras familias indígenas andinas, el lenguaje híbrido heredado y las condiciones materiales e históricas que marcan nuestra cotidianidad: los barrios indígenas-obreros, la amistad pendular en la urbe y la modernidad capitalista. Estos elementos como primer espacio de disputa, como acto subversivo y como un código en constante reescritura y sabotaje.

Descripciones de La Condamine servirán para crear una tipología racial basada en el cuerpo y la superioridad del cuerpo occidental sobre el resto de habitantes de la tierra.
Cuando hablo del Futurismo Andino, estoy muy lejos de referirme a una simple actualización de la base de datos de lo andino y/o el páramo. Tampoco quiero que se lo tome como una simple reescritura con un filtro cyberpunk precolombino, sino como un sabotaje narrativo-lingüístico. Por lo que la idea no es simplemente interrumpir –el pasado como material de museo, el futuro como distopía prefabricada– sino hackear su estructura misma, generar fisuras en la gramática dominante. En este sentido, el glitch debe ser tomando como una herramienta.
Trataré de explicar brevemente cómo lo uso en mi trabajo poético. Tomemos al lenguaje oficial (colonial) como una máquina perfecta que quiere, ante todo, que todo fluya eficazmente; sin ruido, sin interrupciones. Pero el glitch es el recordatorio de que la lengua se niega a ser domesticada. Cada palabra que ha sobrevivido a la poda colonial, cada kichwismo o anglicismo integrado, que parecería no debería encajar en nuestro lenguaje, pero que pese a todo persiste, es una falla en la estructura; una grieta por donde se cuelan otras historias y memorias. La tarea del poeta, y pienso en Allen Ginsberg8 hablando sobre la poesía de Gregory Corso, exige entender, antes que nada, que su trabajo es ser una sonda que registra, absorbe y filtra todo. Nunca se trata solo de escribir desde la inspiración, el poeta debe primero afilar el oído y la mirada para detectar esos desajustes imperceptibles que la cotidianidad oculta. El poeta es aquel que nota el glitch, y encuentra en cada quiebre una señal de otro lenguaje posible, el eco de una lengua-memoria desplazada.
La realidad, la historia, no opera en líneas rectas, se enreda, se contamina. Lo que se suponía “extinto” regresa como interferencia, camuflado en el murmullo de una lengua que nunca deja de mutar e hibridarse. Con esto no estoy diciendo que esta forma de aprendizaje sea la única derivada de habitar el páramo andino. Sería absurdo plantearlo así. Es simplemente la forma que me ha servido, en mi experiencia personal. Tampoco busco declararme propietario de “lo andino”. No soy dueño ni guardián. Lo que propongo es construir otras vías de acción-reflexión que contrasten con los proyectos hegemónicos que —sean indigenistas o indianos— han dominado la región folklorizando la realidad y nuestra memoria-conocimiento. No es un tercer camino. Es algo más esencial: un retorno, un desvío. Una nueva estética que no busca decorar el margen, sino incendiar el marco para que podamos oír, entre los glitches, lo que aún no se ha domesticado. O, como lo dice el poeta Agustín Vulgarín, una nueva forma de animal ser.

El meridiano de Quito fue finalmente establecido en 1745 a lo largo de la cordillera de los Andes.
por Agustín Guambo9
Escritor y antropólogo andino
Bibliografía
- 1. El siguiente texto es una especie de manifiesto-respuesta ante el simulacro de diversidad que el mercado editorial construye con etiquetas como “lo andino”. Spoiler: si algo se vende demasiado bien como resistencia, probablemente ya fue domesticado. ↩︎
- 2. Publicado en 1984, el libro del uruguayo Ángel Rama, a breves rasgos, hace hincapié en un espacio social y cultural donde la escritura y el conocimiento escrito se han vuelto fundamentales tanto para la organización del poder como para la vida cotidiana. ↩︎
- 3. El páramo no es exclusivo de los Andes: también existe en otras regiones ecuatoriales de África, Oceanía y Sudamérica. Son ecosistemas de alta montaña con climas extremos. A pesar de su apariencia inhóspita, han sido habitados por comunidades con saberes profundamente ligados al entorno. ↩︎
- 4. Remitirse a la ponencia presentada por Walter Benjamin en el Instituto para el Estudio del Fascismo. París, 27 de abril de 1934: “El autor como productor”. ↩︎
- 5. Lèal, Alfredo. 2022. Bolaño frente a Herralde: Relaciones económicas entre poética y edición de literatura latinoamericana. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH. ↩︎
- 6. Fisher, Mark. 2009. Capitalist Realism: Is There No Alternative? Traducido por Claudio Iglesias. Pisa: Titivillus. ↩︎
- 7. El futurismo andino, aunque reciente, ha crecido con fuerza en la región. Autores como Allan Poma, Lourdes Aparición, Jorge Vargas Prado, Pilar Vilcapaza, Pumita Andino Cazador, Julia Alpaca y Fredy Ayala Plazarte destacan como referentes clave. ↩︎
- 8. Ginsberg, Allen. Las mejores mentes de mi generación: Historia literaria de la Generación Beat. Traducido por Antonio-Prometeo Moya Valle. Barcelona: Editorial Anagrama, 2021. ↩︎
- 9. Escritor y antropólogo. Ha cursado estudios de posgrado en Antropología (FLACSO), Estudios de la Cultura (Universidad Andina Simón Bolívar) y Escritura Creativa (UIV). Su obra ha sido reconocida con el Premio Mahmud Darwish, otorgado por el Festival Internacional de Poesía de Medellín (2025); el II Premio Hispanoamericano de Poesía “Rubén Bonifaz Nuño” (México, 2014); y la convocatoria de Ugly Duckling Presse (Nueva York, 2018). Ha publicado los libros de poesía Ceniza de Rinoceronte (2015), Primavera Nuclear Andina (2017), Andean Nuclear Spring (2019), Cuando Fuimos Punks (2019) y MachineHead (rito urbano de mestizaje) (2023). ↩︎