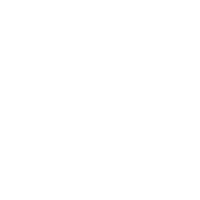Recordar las fiestas populares es regresar a la infancia, a esos momentos donde estaba presente toda la familia abuelos, primos, tíos, amigos. Todo era un festín de colores y aromas. Escuchar las risas mientras algún familiar contaba una anécdota o un chiste, ver a nuestras madres arreglarse para salir a ver las comparsas dependiendo si era de día o de noche; usábamos sombreros para cubrirnos del sol o ponchos bien abrigados para protegernos del viento andino.
Estar presente en una fiesta popular era, para mí, como entrar en una escena mágica de película. El ambiente entero se transformaba en música, una melodía que te hacía mover el cuerpo sin pensarlo, como si algo más profundo te guiara. Desde niña fui muy observadora me fijaba en cada detalle de los personajes que aparecían en las comparsas. Era imposible no mirar al payasito con su vestimenta brillante, o a los capariches con sus emblemáticas máscaras transparentes. Sin embargo, a mí siempre me conmovieron especialmente los huacos, estos personajes curanderos que en medio del bullicio tienen la misión de limpiar el cuerpo y el alma de quienes participan en la fiesta para atraer la buena suerte.

Las fiestas están cargadas de símbolos. No pueden faltar los castillos, estructuras pirotécnicas elaboradas artesanalmente que se encienden durante la celebración, muchas veces acompañadas por las vacas locas que bailan entre la gente. Todo se vive con una intensidad que atraviesa los sentidos. En estas celebraciones se agradece por la cosecha, por la vida, por lo que se tiene y lo que vendrá.
Me parece fascinante cómo estas fiestas logran sostener un sincretismo muy poderoso lo católico se entrelaza con lo ancestral, con la espiritualidad de los pueblos indígenas. Así, en una misma celebración, podemos ver rituales heredados, agradecimientos a la Pachamama y procesiones dedicadas a un santo. Todo coexiste; todo es parte de una memoria compartida.
Dentro de todo esto, algo que siempre me ha parecido hermoso es lo profundo que es el sentido comunitario en estas celebraciones la figura de los priostes. En muchos pueblos pequeños, se elige a priostes para hacer realidad la fiesta. No es una tarea menor; ser prioste es un honor otorgado por la comunidad, un reconocimiento por lo que se ha hecho por el pueblo, por el compromiso y la presencia. También es una forma de dar lo que uno tiene. Si alguien cuenta con más recursos, puede aportar con una comparsa, una banda de música o un castillo pirotécnico. Otro prioste quizá se encarga de la comida, de invitar a su casa a la gente del pueblo, de ofrecer fruta, chicha, una comida caliente o una bebida para brindar. No importa si se da mucho o poco; lo importante es el gesto y la voluntad de compartir. A veces basta un jugo, un trago o una sopa para que la comunidad entera se sienta acogida. Eso me parece profundamente humano, profundamente nuestro.
Ese espíritu del compartir, de abrir la puerta incluso a quienes no conoces, de sentarse todos en la misma mesa así sea en la vereda o junto a un castillo a punto de encenderse es algo que se ha ido perdiendo en las ciudades grandes, donde todo es más distante. En cambio, en los pueblos, las fiestas todavía guardan ese calor de lo común, esa certeza de formar parte de un tejido más grande.
Todo lo vivido desde niña, los colores, los símbolos, la música, la comida, la comunidad ha marcado profundamente mi forma de ver el mundo y se ha convertido en el corazón de mi obra artística. En mis ilustraciones, pinturas, bordados o murales aparecen constantemente elementos andinos que nacen de la memoria: montañas, máscaras, flores, atardeceres, alimentos. No solo como recursos visuales, sino como símbolos de identidad, afecto y comunidad. A través del arte, intento contar mi historia y también la de muchas otras personas que crecimos entre rituales, fiestas populares y una espiritualidad viva que nos sigue acompañando.
Las fiestas tienen varias etapas. Una de ellas es la víspera, cuando se queman los castillos mientras los personajes tradicionales bailan. Entre ellos están los payasitos, las vacas locas y, en ocasiones, figuras asociadas a la Mama Negra. Todo sucede al ritmo de la banda de pueblo, que nunca falta. Me encanta cómo en estas bandas participan personas de todas las edades, niños tocando la trompeta o el tambor, adultos tocando los platillos, ancianos que observan y dirigen. Muchas de estas agrupaciones se forman dentro de una misma familia, donde el conocimiento se transmite de generación en generación. Para muchos, la música no solo es un oficio, es una herencia viva.
En las fiestas de pueblo, la comida ocupa un lugar central. No solo porque alimenta, sino porque acompaña el encuentro. En Guaytacama, por ejemplo, es tradicional comer tortillas de tiesto mientras se baila o se observa el desfile. También están las manzanas acarameladas, los señores del algodón de azúcar que caminan entre la multitud con sus bastones dulces como estandartes. Esos pequeños detalles construyen el imaginario festivo.
Además de la música y la comida, también están los juegos. Recuerdo con claridad los futbolines, esos tableros de madera con muñecos donde niños y adultos compiten con alegría. Antes costaba 25 centavos jugar, ahora probablemente un poco más, pero sigue siendo el mismo ritual girar las manijas, meter goles, reírse con amigos o familiares. También estaban los puestos para disparar caramelos, las rifas, los premios. Todo eso hacía que la fiesta se sintiera como una feria, una experiencia completa.
Las fiestas populares, al final, son más que una celebración puntual; son un tejido vivo que sostiene nuestras memorias, nuestras prácticas, nuestras formas de mirar el mundo.
Cuando lancé mi libro «Flores para tu altar», muchas chicas me decían: “Mi familia viene de la provincia de Cotopaxi y me sentí muy identificada con lo que contabas, con las tradiciones, con la comida.” Con todo lo que el arte transmite emociones, sensaciones y recuerdos es maravilloso que la gente pueda decir: “Esto es mi país”. He llevado mi obra a otros países, y recuerdo que en España la gente se sorprendía al ver mis pinturas de montañas y me preguntaban de dónde era. Les decía: “Soy de Ecuador, de la sierra, donde vivimos entre montañas”. Es increíble cómo en otros lugares no hay ese paisaje ni esa cultura. Vivimos entre volcanes, plantas, música y tradiciones únicas.El arte es un medio para mostrar de dónde venimos y quiénes somos, para sentirnos orgullosos. A veces queremos copiar estilos de artistas europeos o estadounidenses, sin darnos cuenta de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Podemos explorar un universo inmenso a través de nuestras tradiciones, flora, fauna, memoria y vivencias.
por Polii Lunar
Artista