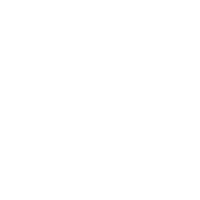Yo aún juego con los hijos y las nietas. Ese goce de transgredir el establecimiento, la autoridad: el abuelo transformado en esperpento con su cara tapada de espuma. Los niños correteando el patio, buscando al padre sol para que los cobije.

Años 70. Ya dizque petrolero, Ecuador aún vive como aquel lejano y entrañable paisito agrario, austero y sencillo: pobre pero honrado, como decía “El Hocicón”, el periódico de Condorito. Carnavales: el juego con agua es común entre propios -a baldazos- y extraños, a empujones.
No deja de ser curioso: en la ciudad de las puertas cerradas, la fiesta era en la calle. Los parroquianos: ligeros, cordiales, pie de baile. Las familias en la vereda cruzan baldazos de agua, risotadas y, claro, unas tardías y no siempre aceptadas, pero debidas disculpas.
Caída la tarde no faltaba el comedido que sacaba el sencillito equipo de sonido al patio, para zapatear a la voz del carnaval. Los hervidos para el frío: Mallorca Flores de Barril, el popular “guagua montado”, un criollo y potente anisado servido en generoso cucharón, recién cocinado con canela o naranjilla.
Y meta parranda: cumbiamba, nacionales, pasodobles, andina, coplas a guitarra y coros estridentes. Así fue aquel tiempo en las casonas de La Mariscal. La de mi primera infancia, luego se convirtió en El Papillón, un salvaje antro inolvidable. Con los años, el bar fue cerrado, por demolición. Hoy es un espantoso garaje.
La avenida Amazonas siendo el “tontódromo”: días enteros de guerras de baldes y bombas de agua de camioneta a camioneta, persecuciones a mirones y sorprendidos transeúntes: los turistas, claro, en estado de shock.

Y llegamos a maltones
Baldeada la infancia, irrumpe la perturbadora adolescencia: jóvenes carnavaleros asedian los buses y colegios femeninos para mojar a las colegialas: “no, pero sí”; también los abrazos no solicitados, el respectivo chirlazo. Y esos primeros pecados, delineados en la blusa pegada al cuerpo de la vecina.
Quito se mojaba, literal. Y Ecuador, país petrolero, tuvo novedades: en Yahuarcocha, carreras de 12 horas, tipo la francesa de Le Mans. Acá, los toros de la feria Jesús del Gran Poder, en avión desde España: eran miura; descendientes de “Islero”, el que se encargó del mítico Manolete. Julio Iglesias, con la chompa del auspiciante, canta en el parqueadero del naciente CCI.
Previo al cambio de década, el whisky con la etiqueta de los dos perritos, uno blanco y otro negro, se compra junto al pan nuestro de cada día en las perchas de la tienda de la esquina; una jaba de cerveza vale 12 sucres. Ahí también asoma la novedad: 40 años del “Carioca”, tubitos de espuma perfumada para “culturizar” a los salvajes.
El Carnaval de Río, con diarios y reportes televisivos, se mete en el imaginario para siempre: el esplendor y euforia por la vida, vibrando en los cuerpos enloquecidos y sudados de los sambistas cariocas.
Viajando en el cajón de la camioneta
Ecuador mejora sus carreteras. Se inician las escapadas a Guaranda, para darle a la copla, a más baldazos de agua yapados con huevos y harinas de colores. Para sostenerse, platazos de chancho hornado. Y para abrigarse, vasitos cargado del infaltable bajativo, un tal pájaro azul.
También son los años de las acampadas de quiteños entre los cocoteros de Atacames: playa, cerveza y rock and roll. Música disco, en la discoteca Sambayé y salsa dura con marimba en Los Guaduales, en el parque central. Se viajaba en la camioneta de la familia, por Trans Esmeraldas y hasta jalando dedo. Quito quedaba desierto.
Y, pese al baño de mar, el capitalino en Atacames sigue jugando carnaval. Los lugareños sorprenden con una suerte de gigantes jeringas, que expulsan agua con sorprendente potencia y precisión; en medio de la algazara general.
Como dice la canción, casi era un tema de arena blanca, mar azul. Ahí, con The Band, debuta el famoso bajista Alex Alvear; aparecen Atahulfo Tobar, Café con Leche y Rumbasón; donde figura el legendario guayaco Héctor Napolitano.

En el puente de El Juncal
Hace 20 años ya entra el carnaval de Coangue, Chota. Bajo un sol africano, la plena convivencia de los cuerpos de locales y forasteros, bailando la bomba del legendario Milton Tadeo, Zoila Espinosa, Poder Negro, Marabú y la ancestral todo poderosa Banda Mocha.
Y lo cinematográfico: cuando los fiesteros estaban a punto de caer por insolación, sirenas al viento, aparece un carro bomba de los bomberos: por supuesto, a lanzar más agua a los miles de sofocados y felices visitantes.
Epílogo
De a poco fue muriendo el carnaval quiteño. Ciertamente, el loco y autóctono juego se fue perdiendo por lo invasivo y grosero, incluso. La vieja costumbre queda para contados hinchas a muerte y devotos de lo propio. ¿Es mejor? ¿Es peor? No sé, el tema es que se pierde otra pequeña fuente de alegría y socialización, incluso.
Pero persiste. Yo aún juego en familia, con los hijos y las nietas. Ese goce de transgredir el establecimiento, la autoridad: papá bañando al más grandote de los hijos, el abuelo transformado en esperpento con su cara tapada de espuma. Los niños correteando el patio, buscando al padre sol para que los cobije.
El parlante citando a muerte a las nostalgias, que se toman el alma con fortaleza irremediable, en medio de un trance al que acude el pasado, con su última añosa mascarada: la de la alegría, esa humana costumbre de abrazarse, de brindar una copa, de preguntar por el otro.
Al golpe del Carnaval
Todo el mundo se levanta
Todo el mundo se levanta
Qué bonito es Carnaval
Y zapatear, hasta que den las fuerzas, hasta que el cuerpo aguante… y el corazón estalle.
por Esteban Michelena
Periodista, escritor y apasionado del fútbol