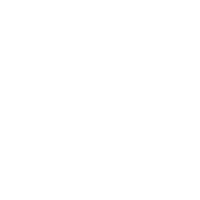Un festival: la imagen que acude a la cabeza es la de un escenario gigantesco con numerosos músicos, luces, pantallas, cámaras y en el fondo una multitud de miles de personas cantando y gritando. Esto es el resultado de la eficaz colonización de nuestro imaginario por la industria cultural global. Aunque voy a referirme a ese tipo de festival espectacular, me interesa detenerme también en festivales, de otras escalas y motivaciones para, a través del contraste, preguntarme por el sentido de hacer festivales en pleno 2025.

Por diez años me he dedicado profesionalmente a la música. He tocado en una cantidad de festivales que no alcanzó a recordar. A pesar de eso, yo también he sido, soy y seré público, por eso quisiera arrancar por ahí porque puede contextualizar algunas de las cosas que voy a decir más adelante.
En 2010, cuando tenía catorce años y era un colegial, comencé a interesarme en ir a conciertos. Recuerdo con un cariño exagerado el Centralazo 2011 y, además, creo que puede ejemplificar bien ese periodo. La entrada costaba tres botellas plásticas para reciclar. Mi grupo de amigos y yo, rockeros colegiales con camisetas de bandas, doble chompa y la mochila con cuadernos en una fila de universitarios y metaleros. Lo que nos gustaba de ir a esos festivales, además del mero hecho de estar ahí, era poder poguear. Ahí dentro se rompían las correas de las mochilas, cierres, alguien se caía, pero siempre hubo algún metalero compasivo que nos levantaba antes de quedar planos como en los dibujos animados. Era lo mejor que nos podía pasar en esa época.
En ese Centralazo tocaban Sal y Mileto, Curare y Descomunal como artistas principales. Nosotros fuimos, sobre todo, por los Mileto que iban a ser la última banda. Fue pasando la noche mientras la expectativa por Mileto crecía. De repente el Igor Icaza, baterista de la banda, apareció solo en el escenario. Dijo que el sonidista de planta se había ido porque todo estaba al menos una hora tarde y su horario laboral había acabado. Dijo que no iban a poder tocar en esas condiciones. La gente gritó de todo: “¡te ahuevas a tocar sin sonidista!”, “¡devuelvan las botellas!” y el clásico “¡toca chukcha!”. Tras minutos caóticos anunciaron que sí tocaban. Nosotros, directo al pogo de El Dolor.

Esa era nuestra rutina de festivales. Si bien a fin de cuentas buscábamos un lugar donde poguear, fue en esos espacios en los que me convencí de que lo que quería para mi vida era ser músico. Eran lugares donde se rompían las burbujas, donde exploramos nuestra ciudad, donde me topé gente de contextos radicalmente diferentes al mío. Era como encontrarse con la vida cara a cara en un alumbramiento comunal.
Unos años más tarde, pude ver un giro de la música ecuatoriana hacia un sonido menos pesado y comercial, sobre todo comparada con el metal. Entre el 2013 y el 2019 tuvo su mayor efervescencia. Durante ese periodo, aparecieron festivales como hoy los Tutis. Festivales en Riobamba, Guayaquil, Loja, Cuenca, Manta. Gracias a eso las bandas emergentes podían hacer un circuito de conciertos en su propio país. La primera vez que fui a tocar a varios de esos lugares fue por invitación de algún festival lo que facilitó mucho nuestro regreso.

A la par de estos eventos privados o autogestionados los espacios públicos jugaron un papel fundamental. Recuerdo, con cariño exagerado también, el VAQ 2016. Vi a Mugre Sur. A Mamá soy demente. Vi a Da Pawn y La Máquina Camaleón. Vi a Jazz the Roots, a Les Petit Batards, a Tanque. De repente mis ideas musicales comenzaron a salir de ahí. Mis referentes se volvieron locales. Sentí que tenía con quién dialogar. Fue un punto de quiebre creativo y profesional para mí.
Pero no era solamente la parte artística la que cambió. Era evidente que en ese momento tanto los proyectos musicales como los festivales tenían ambiciones de profesionalizar el medio. Se daba importancia a requerimientos técnicos, así como los horarios de presentación y de prueba de sonido. Situaciones en las que el artista tenía que anunciar al público el abandono del sonidista y cancelación del concierto se volvieron raras.
A pesar de aquellos intentos, la mayoría de esos festivales se disolvieron con la misma velocidad con la que aparecieron, sobre todo los que se daban en las ciudades más pequeñas. Era evidente: no era sostenible hacer más de un festival al año en esos lugares. De todas formas, si no fuese por ese esfuerzo la gran mayoría de artistas de la época se hubiesen demorado años en lograr llegar a esos lugares, si alguna vez se lograba. Por su parte, los festivales públicos también sufrieron los cambios de administración y en lugar de sostener una marca de festival, ver lo que se estaba generando, decidían cambiar los formatos, fechas y nombres de los eventos. Incluso el emblemático Quitofest sufrió las consecuencias de esto al perder financiamiento y el festival gratuito más importante de música alternativa del país tuvo que cobrar entrada.

En 2024 pude participar en el festival internacional Estéreo Picnic en Bogotá. Fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida artística. No por lo buena, si no por lo reveladora. La infraestructura de ese tipo de evento está pensada para abastecer a los actos más grandes del mundo como Tool, Rosalía o Drake. La cantidad de presupuesto con el que pueden contar por concierto este tipo de artista supera por mucho a lo que un artista como yo puede ganar en un año entero. Antes de victimizarme, lo que quiero decir con esto es que cuando uno llega a un escenario de ese tamaño sin esos recursos lo que se puede hacer es muy limitado. Fuera del escenario, parece que fuera un espacio para formar consumidores, no para formar público. Activaciones de un sin número de marcas gigantescas invasivas e insistentes. Además, es sabido que eventos de esa magnitud, requieren una cantidad exorbitante de dinero puesto que se debe cubrir con los precios internacionales de los artistas masivos. Esto también significa que ese es un dinero que se levanta con mucho esfuerzo pero que casi nunca se queda en los circuitos a los que llegan.
En enero de 2025 fui a tocar en Santiago de Chile, en el festival del sello independiente Uva Robot. Participaron los artistas chilenos del sello como Diego Lorenzini, Rosario Alfonso, Chini Png. entre otros. Gato ‘e monte de Colombia y yo de Ecuador éramos los invitados internacionales. Se realizó en un centro cultural a las afueras de Santiago. Distribuyeron los horarios de presentación de manera en que los artistas con mayor convocatoria estuvieran intercalados con artistas más pequeños para que haya siempre una buena cantidad de público. Al final del evento no había distinción entre quién era parte del equipo técnico y quién era artista: todos recogían cables, escenografía, cargaban parlantes. Ese trabajo que en la mayoría de los casos se da por sentado o se invisibiliza.
He visto este tipo de festivales también en Bogotá, en Buenos Aires y también en Ecuador. Los gestores y artistas siempre están armando proyectos colaborativos. Los primeros festivales en los que toqué fueron organizados por nosotros en conjunto con otras bandas. Así lo sigue haciendo una nueva generación y así lo hacían las escenas de metal que pude ver de adolescente. ¿Por qué no destinar un presupuesto para apoyar estos espacios? ¿Por qué en lugar de gastar cantidades absurdas de dinero en traer un nombre grande del exterior se apunta a fomentar una cultura sostenible a largo plazo?
Para cerrar, debo admitir: ya no me gusta ir a escuchar música a los festivales. Ya no logro disfrutar de ver doce actos durante doce horas. A pesar de eso, me fascina ir a festivales para ver el ecosistema que envuelve a la música. Los grupos de adolescentes, la gente que canta a la salida, los chistes del público, la máscara de Aya Huma. El festival en sí mismo es solo un evento, lo interesante es lo que sucede después de eso. Esa es la cultura, lo que se filtra en la vida cotidiana de la gente. Si se tiene interés en hacer cultura, los festivales deberían incluir siempre actos de otras provincias, descentralizar los circuitos. Deben tener la consistencia necesaria para formar públicos y no masas. Abrir espacios para nuevas voces, no solo amplificar lo que ya suena duro. Además, los artistas solo se profesionalizan en escenarios. El festival debe alejarse del espectáculo y acercarse a la cultura y la cultura debe ser como la riqueza, para todos.
por San Pedro Bonfim
Licenciado en Literatura
Vocalista de Lolabúm y santo