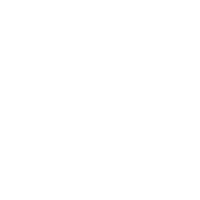“Los ríos, esos seres que siempre
habitaron los mundos en
diferentes formas, son quienes
me sugieren que, si hay un futuro
a pensar, ese futuro es ancestral,
porque ya estaba aquí”.
Ailton Krenak
Las materias del pasado nos dejan caminar a través del tiempo. En ellas, el tiempo parece doblarse, el pasado aproximarse y volverse accesible. En ese acto, la memoria se revitaliza y resiste ante el olvido, no solo habita en nosotros, sino también en los lugares, en las cosas, en la naturaleza, en las prácticas, en los saberes… en los patrimonios. Pero, en un mundo sumido en aguas turbias de palpable fragilidad social y ambiental, cabe preguntarse cuál es la verdadera función de estas materias, qué rol cumple la memoria y para qué conservar sus legados.
Frente al colapso y la urgente necesidad de cambio, asumir lo patrimonial como el lugar de permanente retorno ya no es suficiente. Hay que abandonar el vestigio inerte, superar los dogmas conservacionistas, la nostalgia del pasar de los días y sobrevivir a la mortal trampa de las industrias de la historia. En acciones, esto se traduce en superar el abordaje teórico, el lenguaje técnico y repensar la gestión práctica de los patrimonios.
En la Irrealidad del tiempo, J.M.E. McTaggart menciona que en algún lugar del universo todo ya estaba desde siempre, todo está en el ahora y todo estará para siempre (Shore, 2002). Para Spinoza ese lugar —liberado de las ataduras del tiempo— es la eternidad, y desde el pensamiento de Politino se dirá hay tres tiempos y los tres son el presente, vitalizando el pasado como dimensión activa y reivindicando la función de sus legados materiales en la construcción del presente y la representación del futuro. Desde esta perspectiva se rompe la percepción lineal del tiempo como flecha que avanza eternamente hacia adelante, originaria de la cultura Occidental, motor fundamental del modelo capitalista – tecnológico de la civilización moderna en su ideal de progreso. Es sabido que, no todas las lenguas tienen o han tenido estructuras temporales de futuro, así también en sus configuraciones no todas son lineales y progresivas, la cosmovisión andina, por ejemplo, estructura un tiempo espiral.

Fotografías: Natalia Rivas
Entonces, dos horizontes temporales, que nos parecen distantes, se tocan y se cruzan. Primero, el pasado se des-clausura desde su condición temporal y no meramente interpretativa, se reconoce su estado dinámico, abierto y flexible. En contraposición a su concepción cerrada y fija es reconfigurado constantemente desde el presente, en sus significados, narrativas y lecciones permitiendo abordar la historicidad en su forma más completa de posibilidades, donde otra historia puede emerger. Esto habilita a una recuperación de las utopías, y constituye un poderoso motor de cambio. Segundo, las memorias disputan de manera continua los imaginarios del futuro y son determinantes en el carácter plural de lo que se conoce como futurabilidad (Berardi, 2019). Los objetos de la memoria no son un recurso pasivo, sino una fuerza activa. El pasado moldea de manera permanente el mundo contemporáneo, en su construcción de realidades, en su creación de significados, en su proyección del mañana y sus narraciones del porvenir. En términos prácticos, esta capacidad creadora posibilita una mirada alterna a los temas apremiantes de la contemporaneidad: pobreza, cambio climático, educación, género, tecnología, y su largo etcétera.
Solo podemos optar por renunciar a la suntuosidad del pasado y abrazar su condición de ruina. Esta acción urgente nos permite potencializar su capacidad de escombro; la ruina no solo representa la oportunidad de creación —que ya lo permite incluso la ausencia, el vacío y el olvido— sino que constituye una oportunidad de trazabilidad, una proyección para estimar o prever escenarios futuros a partir de una experiencia y un saber acumulado. Acumulado durante días, años; en algunos casos, durante miles de años. Consiste en minar la teoría de la antropología de las ruinas cuidadosamente escudriñada para proponer nuevas formas de entender los vestigios del pasado (Ausín, 1997; Márquez & Kingman Garcés, 2023; Durán, 2023; Zulaika, 2006).

Así, el rango del futuro que puede visualizarse a través del lente ancestral está cargado no solo de experiencia, sino también de territorialidad y localidad. Donde las memorias rurales son dotadas de especial potencia porque nos hablan desde realidades amarradas a lugares específicos que resisten a la homogenización tanto como a la híper-densificación, así como resisten también a su silenciamiento y a su vaciamiento. La memoria entendida como vector de futuridad permite escapar a la lógica de futuros globalizantes, estandarizadores y reductores de singularidad, pues se construyen a partir de memorias culturalmente situadas e historias particulares. Un futuro que no se ciñe a la actual conformación del mundo de una manera única, sino que se proyecta a través de la pluralidad. Un gesto fundamental para descolonizar el futuro y proyectar un mañana que se contrapone al conduccionismo. Claro, importa entender lo ancestral fuera de una visión del paraíso perdido al que se añora volver; no se trata de idealizar el pasado, sino rehabitarlo desde una mirada crítica.

Consiste en refrescar la memoria desde la diversidad y desde sensibilidades alejadas de los modelos acostumbrados de la academia, la razón, el positivismo y la patrimonialización. Inaugurar otras políticas del tiempo. Desnaturalizar la temporalidad. Y apostar por una memoria plural de las culturas, de los objetos, una memoria del espíritu, de la naturaleza y de lo vivo, donde el saber pasado no subyace ante el saber moderno, en su juego dominante y hegemónico. Lo ancestral puede elaborar nuevas narrativas sobre el porvenir, donde los futuros posibles que no lograron consumarse en el pasado aún se proyectan y recrean mundos habitables elaborados desde las memorias subalternas, desde las memorias rurales, las memorias indígenas, las memorias feministas, las memorias de las infancias, y también desde las memorias no humanas, las memorias de las especies que extinguimos, y desde las memorias de los ríos y de los mares que secamos.
Lo que nos lleva a reconfigurar las preguntas importantes: ¿Qué vitalidad persiste en las materias del pasado?, ¿en realidad son fichas con dataciones, locaciones, medidas y datos tradicionalmente recogidos, lo que requerimos de su potencial creativo y motor de cambio?, ¿son los planes turísticos lo que debemos aprovechar de sus saberes y conocimiento acumulado?, ¿la forma tecnocrática de abordar el patrimonio, no es solo otra forma nostálgica de colonizar las identidades, institucionalizar las memorias y perpetuar un saber hegemónico del tiempo?. Y, de otro lado, ¿cuáles son las subjetividades, los sentidos, e incluso, el corazonar1 y la ética de estas materias?, ¿qué espíritu y sensibilidad esconde cada patrimonio?.
Así como las memorias son múltiples, los olvidos son múltiples. Y en esa lucha, hay momentos que nunca deben ser borrados, episodios que deben ser recordados para no volver a repetirlos. Cuando nos reconocemos en un mundo acelerado, controlado y marcado por desigualdades extremas, donde la humanidad y todo lo vital se reduce a cifras, la empatía se extingue y la sociedad se fragmenta. Detenernos para recoger lecciones del pasado es un acto urgente, revolucionario y lleno de esperanza. Silencio, vamos a escuchar la vida a través de la ocarina. A buscar de la experiencia de los abuelos lejanos la paciencia de las cerámicas milenarias y de la eternidad de las montañas la quietud de sus glaciares. Vamos a aprender de la transformación de los fósiles.
Silencio. Vamos a mirar el mundo a través de la obsidiana.
por Marcos Sempertegui
Especialista en Patrimonio Cultural
Bibliografía
- 1. Corazonar, concepto propuesto por el antropólogo Patricio Guerreo que plantea la construcción de un horizonte de existencia que trasciende la epistemología, integrando la sabiduría y la afectividad con un sentido ético y político. ↩︎
Referencias
Ausín, Santiago (1997). De la ruina a la afirmación. Burgos, Verbo Divino.
Berardi, Franco (2019), Futurabilidad, la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad. Buenos Aires, Caja Negra Editora
Durán, L. (2023). Ciudad patrimonial y ruinas. El centro histórico de Quito. En F. Márquez & E. Kingman Garcés (Eds.), Ruina y escombro en Latinoamérica: De memorias y olvidos (pp. 146). Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
Guerrero, Patricio (2010), Corazonar una antropología comprometida con la vida. Quito, Abya Yala
Márquez, F., & Kingman Garcés, E. (Eds.). (2023). Ruina y escombro en Latinoamérica: De memorias y olvidos. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
Shore, E. (2002). La prueba de McTaggart de la irrealidad del tiempo. Principios UFRN Natal, 9(11-12), 27-61.
Zulaika, Joseba (2006), Las ruinas de la teoría y la teoría de las ruinas: sobre la conversión.
Revista de Antropología Social 2006. Universidad Complutense de Madrid España.