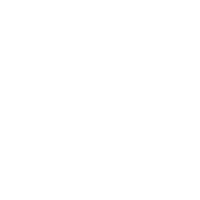La intemperie, la violencia en el Ecuador, y la producción artística
Durante el mes de noviembre de 2024, otra masacre carcelaria tuvo lugar en la Penitenciaría del Litoral. Otra. Como aquellas que empezaron en el año 2021, y se fueron naturalizando hasta verse invisibilizadas hoy por la emergencia de una violencia cotidiana sin tregua.
Lo que pasa en las cárceles es uno de mis fusibles para la pregunta cotidiana del “qué hacer” mientras estamos en la “intemperie”, en un limbo de legalidad, donde las formas para-estatales controlan la vida (Segato, 2017).
Lo que pasa en las cárceles me importa desde la adolescencia. Me crie en Mendoza (Argentina) y pertenezco a la generación con la que se inicia el fenómeno del pibe chorro. Rondaban los 2000, y a la crisis económica del 2001 precedieron años de pobreza y desesperación, los grupos de delincuencia organizada empezaron a reclutar menores de edad porque eran mano de obra excarcelable. Fue entonces que los medios pusieron de moda hablar de adolescentes ladrones, adolescentes delincuentes, adolescentes asesinos.

Una de mis primas se involucró con estas bandas. Estuvo detenida en el Centro de Menores de Mendoza (COSE), se fugó y tiempo después tuvo un final fatal antes de cumplir 18 años, nunca se supo en manos de quién. Casos como ese eran cotidianos, la realidad indiscutible de que esos jóvenes eran mis pares, me llevó a estar cerca de la cárcel desde entonces.
El imaginario de la violencia en Sudamérica, tiene como una de sus fuentes de inspiración el México de los carteles, cuando Felipe Calderón declaró en diciembre del 2006 la “guerra contra el narcotráfico”. Si bien la guerra contra las drogas en la región tiene en Colombia una memoria de más largo plazo, la manera en que se da la violencia en México, en el contexto de internet, es diferente. El poder de los excesos viralizados permeó de manera diferente la vida cotidiana a nivel regional, los hábitos, las iconografías y los imaginarios (Dieguez, 2017).
Ecuador ingresó a este escenario y replica ese modelo ya naturalizado en Latinoamérica, donde la espectacularización de la muerte violenta ha sido seguida por la sustracción y la invisibilización de los cuerpos. Esto se hace más que evidente en los últimos cuatro años, a partir de la normalización de las masacres en las cárceles.
Las fotos y videos que registraron las masacres están, pero los cuerpos no. Los familiares en el derrotero de recuperar los cuerpos denuncian que los inventarios de personas fallecidas y encarceladas no coinciden. En verdad no hay control estatal de lo que sucede dentro de las cárceles, no se sabe quienes mueren ni cuántos eran.
Ahora esa tragedia se extiende a las calles, puertos y barrios. Y pareciera no haber nombres, pareciera imposible nombrar.
Nombrar no es menor: ¿Lo que no se nombra existe? ¿Se puede mejorar algo o resolverlo sin nombrarlo? ¿Se puede ver sin nombrar?
Jorge Núñez1 denomina como la “paradoja de la brutalidad” el fenómeno en que criminales, enemigos o prisioneros no son vistos como personas, sino como cosas sujetas a destrucción. La paradoja es que, al deshumanizar a las personas, la brutalidad se disuelve, manifestándose sólo en forma de residuos y restos. Las personas concretas devenidas en abstracciones, hace que sus vidas no cuenten como vidas; por lo tanto, no pueden sentir, sangrar, morir, etc. En ese proceso, la violencia contra ellas no es realmente violencia contra personas… Alimentadas en esta maquinaria deshumanizadora, las personas son despojadas de nombre, personalidad, deseo, etc., y se vuelven anónimas, sin rostro; quizás números o estadísticas, pero generalmente irreales.
El 23 de febrero de 2021, un grupo de abogados de derechos humanos llevó a la administración penitenciaria ecuatoriana a juicio ante el Tribunal Constitucional por violaciones de derechos humanos y negligencia institucional. Presentaron como pruebas las imágenes que se encuentran en internet de la masacre y reunieron un expediente sobre tortura carcelaria, esto implicaba desviar la atención del tribunal de la atrocidad de la masacre hacia la violencia del confinamiento inadecuado. Si bien en la audiencia se vieron las imágenes a través del lente de los derechos constitucionales, ninguno de los prisioneros fue nombrado; en parte porque muchas víctimas aún no estaban identificadas y en parte porque sus vidas se disolvieron en el anonimato de la violencia visual extrema. Núñez nos llama a trabajar alrededor, dentro y más allá de la paradoja de la brutalidad, para evitar participar en el borrado de las personas que viven y mueren, tras las rejas o en la calle.
Creo que el arte tiene una gran posibilidad de transformar esta paradoja en la cual nos estamos disolviendo. Compartir preguntas y pensamientos en este contexto se hace vital. Pareciera que nos salvamos si no vemos, si no nombramos la angustia y la desesperación que nos generan las circunstancias en las que vivimos y no es así, sin pensar no nos salvamos. Los cruces entre teoría, práctica y experimentación (artística en mi caso) se hacen cada vez más necesarios. Y no solo con fines en la producción artística, la catarsis también es necesaria, como la salud mental.
Hacer sensible la dimensión política y pública del umbral entre la vida y la muerte, traer a la percepción ese espacio de relación, es una vez más el terreno mismo de lo político (Giorgi, 2007). Si la violencia nos desborda vivamos ese borde, compartamos la desesperación; cuando el imperativo de la acción surge, transformemos la materia que tengamos a mano.
Ante la espectacularización de la tragedia, el abordaje desde el arte es un desafío mayor porque la potencia de las luchas por la visibilidad parece anularse. En el presente de internet y telefonía móvil, sobra “información”, las imágenes no están ocultas. El nuevo régimen de dominación y explotación económica, tiene en la manipulación de la subjetividad, vía imagen una de las principales armas, cuando no la principal. Eso también nos llena de preguntas a quienes trabajamos en el campo de lo visual. Por eso mismo, es necesario re-pensarse, buscar pistas entre quienes investigan al respecto; Suelly Rolnik por ejemplo, habla de desbordar la investigación artística al ámbito de la mirada. Lucrecia Martel refiere al sonido como único sentido inevitable porque no hay párpados para los oídos.
La herida que se ha generado durante los últimos años en el tejido social es difícil de dimensionar. Son parte de un mecanismo de reproducción de nuevos significados sociales, de una nueva cultura sobre la criminalidad y el castigo que inauguran otra realidad en Ecuador. Podemos destacar en esta “nueva realidad”: la venganza como sentimiento y construcción de lo público, la cárcel creando realidad (Paladines, 2021) y la violencia derramándose con un sentido bélico hasta las fronteras de lo doméstico.
En este contexto, es vital que el accionar activista y artístico se encuentren, abrazando las diferencias y las posibilidades de tensión entre macro y micro política. Hay que atreverse a enfrentar el misterio de lo que nos demanda esta época, al activismo y al quehacer artístico.
Mi experiencia, como artista en movimientos sociales y espacios de militancia ha sido -casi siempre- subordinada a los designios de la macropolítica. En esos contextos, se tiende a designar a los artistas que actúan en ese terreno, como diseñadores gráficos, community managers o publicistas del activismo. Esto debilita la potencia del accionar artístico y favorece a las fuerzas reactivas en el ámbito artístico que justifican la despolitización.
El amor y odio entre los movimientos artísticos y los movimientos políticos, a lo largo del siglo XX, es responsable de muchos de los fracasos de las tentativas colectivas de cambio (Rolnik, 2007). Para que ello no ocurra, es necesario mantener la tensión entre las diferencias irreconciliables de cada ámbito para que ambas potencias -micro y macropolíticas- se mantengan activas y se preserve su transversalidad en las acciones artísticas y militantes. Rolnik propone una relación signada por un “Y tensado” entre acciones radicalmente heterogéneas. El problema no es mandar a cada uno a lo suyo, si no mantener la tensión que hace tender una a la otra, una política del arte y una poética de la política.
La incomodidad de los puntos suspensivos, los finales sin clausura, es pura potencia. Si la falta de respuesta nos atraviesa hay que abrazarla y abrazarse, no es pasividad, tenemos la posibilidad de inventar lo nuevo.
por Diana Orduna Garcés
Artista e investigadora
- Etnógrafo, abolicionista de prisiones, Profesor adjunto de Antropología en @UvA_Amsterdam y cofundador de @KaleidosEc en @udecuenca ↩︎
Fuentes principales
Dieguez Caballero, I. (2018). Encarnaciones poéticas. Cuerpo, arte y necropolítica. Athenea Digital, 18(1), 203- 219. https://doi.org/10.5565/rev/atenea.2250
Giorgi, Gabriel. (2017). Política de la supervivencia. Kamchatka. Revista de análisis cultural 10, 249-260.https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/63981/6242309.pdf?sequence=1
Martel, L. [@CLICVillaCrespo]. (2019). Lucrecia Martel en VECINE, Festival de Cine de Villa Crespo. https://www.youtube.com/watch?v=JABIXXxf-88
Nuñez, J. (2023) Beyond the spectacle of violence: Ecuadorian prison massacres and the brutality paradox
Rolnik, S. (2007). La memoria del cuerpo contamina el museo.
Segato, R. (2017) “Patriarcado: del borde al centro. Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital”.
Paladines, J. (2021) Matar y dejar matar. Las masacres carcelarias y la (des)estructuración social del Ecuador, Edunpaz.https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/download/100/113/404-1?inline=1