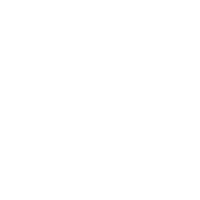El término declaratoria para el patrimonio cultural inmaterial tuvo vigencia con la Ley de Patrimonio Cultural de 1978. En ella se declaraba como bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Ecuador a los elementos y manifestaciones culturales sin distinguir lo material de lo inmaterial (artículo 7). Con la emisión de la Ley Orgánica de Cultura del 2016 y su reglamento, se determinan las responsabilidades del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Por ello, el INPC expide la Normativa Técnica en el 2018 donde se establecen los procesos en favor del patrimonio. Desde entonces, la gestión del patrimonio cultural inmaterial (PCI) cuenta con estrategias específicas para su protección y salvaguarda. El proceso de inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la nación es el más conocido, y posiblemente el más controversial.
En Ecuador, para llegar a ser parte del listado se debe seguir un proceso largo y complejo que (idealmente) debería involucrar a la comunidad, el GAD municipal o metropolitano, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y al Ministerio de Cultura y Patrimonio. La gestión inicia con el registro de la manifestación cultural a través de una ficha de inventario en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE), continúa con un oficio de solicitud firmado por los portadores hacia el GAD municipal o metropolitano, y culmina con la emisión de un acuerdo ministerial donde se dispone a incluir a la fiesta, tradición, práctica, etc., en el listado. Esta designación significa una responsabilidad de la comunidad de continuar con sus procesos de organización y del apoyo institucional, para lo cual se elabora un plan de salvaguarda.
Desde el 2005 hasta la actualidad 25 manifestaciones culturales ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Bolívar, Pichincha, Carchi, Tungurahua, Cotopaxi, Imbabura, Cañar, y Azuay han pasado por este proceso. La designación de ser parte de la lista ha tenido varios impactos sobre las manifestaciones, sobre todo en las que corresponden a festividades.
Les contaré la historia de la fiesta con la que crecí, y cómo después de ser incluida en el listado representativo es todo, menos patrimonial. En los primeros recuerdos de mi infancia está el haberla observado en compañía de mi familia; recuerdo haber pasado apurada al colegio esquivando a los devotos durante el albazo, y también despertar con el sonido de los voladores que sonaban a cada momento. Cuando estuve en la universidad decidí que aquella fiesta sería mi tema de investigación para la eternidad.
En el año 2005, recibió su acuerdo ministerial incluyéndola en el listado. En ese momento nadie sabía sobre el tema, así que por unos cuantos años pasó desapercibida. Luego, en 2009, se hizo pública su designación. En aquel entonces, con apenas 23 años y en mis primeros intentos de hacer trabajo de campo, pude presenciar el día en que por primera vez se mencionaba a la fiesta como patrimonio cultural de la nación. Vi caras de orgullo, otras de confusión, otras de duda. Nadie entendía en realidad qué pasaba, pero se entregaban volantes y pancartas con información sobre la fiesta, una información muy resumida y que en realidad no decía nada.

En mi trajinar obsesivo con esta festividad puedo marcar un antes y un después de este momento. Hasta el 2009, existía un objetivo claro: agradecer a la virgen por los favores recibidos. En las reuniones de organización se manejaba mucho el interés de conservar los elementos tradicionales representados en los trajes, las máscaras, los bailes, la música, etc. No existía un público ni cantidades notorias de turistas, era la gente del poblado quienes participábamos y compartíamos el momento. El anonimato era una característica primordial porque no se trataba de visibilizar un rostro, un apellido o una familia, sino de expresar su fe con humildad y sin esperar réditos. Luego del 2009, las cosas empezaron a modificarse drásticamente.
El patrimonio cultural inmaterial cambia a medida que cambia la sociedad. La lectura de los elementos que componen una fiesta puede dar cuenta del momento social, político y económico que está atravesando un grupo social. El cambio es bueno y refleja que la sociedad está en movimiento y transformación. Sin embargo, la inclusión en el listado representativo ha conseguido que las festividades den un salto enorme de transformación hacia el consumo turístico, dejando de lado sus sentidos, sus motivaciones, y sus objetivos.
Una vez que la fiesta de mi ciudad se hizo visible para el turismo, se ha visto una creciente intención en modificar su vestuario, su música y sus danzas en un atractivo para la mirada del viajero. El anonimato fue desplazado y en la actualidad la fiesta es el momento para nombrar personas, apellidos, instituciones con fines económicos y políticos. El símbolo central es visitado solamente por los devotos más antiguos mientras que las nuevas generaciones se encargan de agradar la mirada de los turistas.
En estas transformaciones el problema no es el turismo ni la presencia de foráneos. El inconveniente es que estos visitantes no son informados del objetivo de la celebración y acuden al evento para consumir la banda de pueblo, la comida y el alcohol. Atrae lo superficial y se deja de lado los sentidos, los significados y los motivos que son parte de la historia de la gente que vive la festividad. Por parte de los celebrantes, el interés de ser validados, reconocidos y valorados desde una mirada externa, los ingresa en una dinámica de desplazamiento de sus sentidos, del olvido de sus orígenes, y del abandono a sus tradiciones.

La inclusión en el listado representativo se ha difundido como una manera de ingresar una tradición al mercado del turismo. En particular, a las fiestas se las promociona en tours con la garantía de la marca “Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación”. La estrategia ha sido eficaz pues no solo en Ecuador, sino que alrededor del mundo se conocen de casos de celebraciones que ahora son enteramente turísticas por ser patrimoniales, y han desplazado sus motivos sociales y/o espirituales. Por ejemplo, el día de muertos en algunos poblados de México son cada vez más un atractivo que un momento para recordar y recibir la visita de sus seres queridos. En Ecuador, el carnaval de Ambato, la Diablada de Píllaro, el Corpus Christi de Pujilí atraviesan por esta transformación abrupta que se puede constatar en las propagandas que se realizan, que enfatizan el baile, los colores y tomarse fotos “instagrameables” con los personajes festivos.

Pero, estos cambios no solo afectan a las festividades del listado sino también a las tradiciones menos conocidas que también son celebradas en un territorio. La fiesta de mi ciudad está por cumplir 20 años de haber sido incluida en el listado. Durante este tiempo, muchas celebraciones de poblados cercanos se han perdido, y ahora son una copia de la que tiene la designación patrimonial. Esto ocurre porque se cree que al ser parte del listado reciben mayores beneficios económicos, o mayor apoyo en la obtención de permisos para el uso del espacio. En la realidad se ha visto que no es así, que lo único que recibe es visibilidad para el turismo. Pese a ello, en diferentes contextos, las fiestas menos reconocidas se van transformando en una réplica de la celebración “patrimonial”.
Ahora vivo en Quito y dedico mi trabajo y mis esfuerzos al patrimonio cultural inmaterial del Distrito Metropolitano de Quito en la gestión pública. Desde que me dedico a ello he visto que lo que ocurrió en mi fiesta, está pasando en algunas tradiciones de las parroquias del distrito, aun cuando no son parte del listado.
En el año 2018, los Rituales en la cosecha del trigo y la cebada de la comuna de Aloguincho, y el personaje festivo del Corpus Cristi de los Rucos del Valle de Los Chillos fueron incluidos en la lista. Los cambios de ambas celebraciones aún están por descubrirse. Sin embargo, he podido evidenciar cómo varias personas de distintos lugares y contextos sociales de Quito tienen el interés de iniciar el proceso para que su manifestación sea ingresada en el listado. Esta petición la hacen con la esperanza de que se les facilite cumplir con los procesos de control y permisos que se les exige para la realización de sus fiestas.
En una conversación con habitantes de Alangasí uno de los investigadores del lugar me preguntó sobre qué es lo que la comunidad gana cuando se es parte de la lista. Me supo mencionar que pese al documento aún tienen que luchar por la obtención de permisos que muchas veces entorpecen la organización, y que ha llegado a crear desacuerdos en la comunidad. En Aloguincho, los cantos se encuentran en un riesgo elevado de desaparecer pues ya no se cosecha trigo, y sin el trigo no existen las condiciones materiales para reproducir los rituales. En el caso de la fiesta de mi ciudad también existen incomodidades sobre la obtención de permisos, y año tras año se siente la creciente desunión entre devotos.
En la experiencia en el trabajo de campo he podido constatar que más allá de la visibilidad que se da a una celebración, ser incluido en el listado no garantiza una salvaguarda de la manifestación. Entonces, luego de haber visto lo que ocurrió con la fiesta de mi ciudad, lo que está pasando en Píllaro, Ambato, Pujilí, etc., y también evidenciar como ser parte del listado no garantiza la vigencia de las manifestaciones, y más bien genera una desunión entre celebrantes como ocurre en Quito, me surge la duda de si en realidad este proceso protege a las fiestas, o se trata de una forma de transformar a las tradiciones en un objeto de consumo.De lo único que estoy segura es que las manifestaciones culturales tradicionales, cualquiera que sea, son parte del patrimonio cultural inmaterial de los individuos, los territorios y la nación sin la necesidad de tener un documento escrito. Se han logrado mantener en el tiempo por la organización de la comunidad que no solo fortalece sus tradiciones y su identidad, sino que trasciende estos espacios y nos permite organizarnos para defender lo que es nuestro.
por Silvana Cárate Tandalla
Antropóloga sociocultural