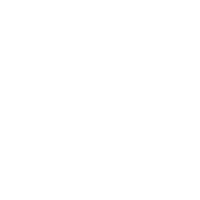Empecemos por apropiarnos de lo que produce el Ecuador. Este texto es un abreboca al patrimonio alimentario que degustamos en mesa y que sale de ese campo verdísimo, a ratos morado, a veces con tonos cafés. Ese campo, ese mercado, esa cocina que nos reconforta.


Fotografías: María José Enríquez Polo
Un sombrero de Montecristi.
El rugoso Cacao Arriba.
Una taza humeante de café de Galápagos y también de Loja.
El extrañísimo amazónico maní de Transkutukú.
La pitahaya amazónica de Palora.
Un miske bien cargado y destilado.
Esta no es una lista al azar. Son los siete productos con denominación de origen ecuatorianos. En un adjetivo equivaldría a decir: calidad nacional premium. La materia prima para cada uno de estos sale del campo, de esa ruralidad que a ratos se menosprecia y hace noticia normalmente por calamidades:
Inundaciones. Desastres naturales.
Desnutrición crónica infantil. Violencia intrafamiliar.
Informalidad. Ingresos bajísimos que en la ciudad serían impensables.
En 2021 se calculó que el pago mensual promedio a un trabajador agrícola fue de USD 139, de acuerdo con data del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En definitiva, al campo se lo abandona, no se vuelve; quienes se quedan resisten, sobreviven.
¿Será de cocinar unos choclos con habas para hoy?
A esa pregunta me enfrento casi todos los fines de semana. Mi madre es quien hace la propuesta y aunque me oponga, ella lo prepara. La admiro y así mismo, me encanta la sapiencia de ella frente al campo. Es natal de San Rafael del Tuso (poblado rural de Guaranda) y cada que observa un sembrío en carretera, sabe qué es y lo dice de memoria: ¡papa! ¡chocho! ¡habas! ¡choclo en señorita!
Somos un hogar migrante como muchos otros en Ecuador. Tal cual un mercado, que con ese ir y venir entre una y otra provincia, se enriquecen. Quienes atienden sus puestos de verduras, frutas, cárnicos, lácteos y comida lista para calentar la barriga, son un mosaico de ciudades, abuelas -también bisabuelas- que iniciaron el negocio y de las recetas que no se dejan de poner en práctica.
Para muestra un botón: en el primer mercado de la ciudad capital, el San Francisco (1893), se encuentra la mejor espumilla -declarada así tras un concurso gastronómico entre cuatro mercados- de autoría de Blanca Manobanda, quien llevó este deleite de azúcar a la NatGeo Traveller Food Festival 2024 en Londres. Es un hito; quién diría que esta historia que partió en Ambato con su bisabuela, donde también se crió su madre, Teresa Morales, atravesaría continentes.
Esa mañana de sábado, Blanca le dejó encargado el puesto a Doña Teresita, como reza su mandil. A regañadientes responde algunas preguntas porque dice que ella ya no es la principal. “Desde los 14 años yo vendía y yo mismo hacía. Íbamos a las ferias y se daba en papel periódico blanco, costaba centavos de sucre”, recuerda.
Entonces se hace inevitable antojarse de una espumilla. Teresita me extiende un vaso plástico rebosante de una crema rosada pálida, un poquito de grajeas encima y en el fondo, un dulce fermentado de frutilla para revolver y revolver. Ese cucharear en lo blandito es una satisfacción máxima. Gozo goloso.
Es hora del almuerzo. Los olores se esparcen, zigzaguean por las fosas nasales y se detiene en la retina de quien alcanza a ver el buen caldo de gallina, el de pata, el menudo, el mote con fritada o cualquier bocadito caliente que atenúe el frío quiteño.
Suena la olla de presión, huele a chancho condimentado, refrito, chicharrón.
Cada paso por un mercado es una experiencia. Catalina Unigarro Solarte escribió en 2010 una verdad inmutable: “La cocina nos convoca. En la experiencia cotidiana, participamos de una búsqueda de sabores, olores, colores y texturas que nos remiten a lo que somos. Se busca el sabor que recuerda a madres, infancias, hogares”.
Unigarro es la autora del libro Patrimonio Cultural Alimentario, parte de la colección Cartografía de la Memoria. La academia e instituciones como la UNESCO han trazado un camino enfocado en el estudio de lo que comemos y que, por lo tanto, nos identifica culturalmente: el patrimonio gastronómico.
En 2013, el Ministerio de Cultura lanzó una colección de fascículos bajo el nombre de patrimonio alimentario. En el primer número hacen una definición que nos ayuda a imaginar su trascendencia:
“El Patrimonio Natural Alimentario son los productos nativos con los que se prepara la comida, por ejemplo, la quinua, el maíz, el mortiño. La preparación, el conocimiento, las técnicas y la tradición -transmitidos de generación en generación- para elaborar un plato, a más del plato en sí, se consideran Patrimonio Cultural Alimentario”.



Llevado a nuestra cotidianidad pensemos en los mercados. En el Santa Clara, Mónica Tirado, como presidenta de la asociación de comerciantes, tiene claro lo que busca con sus colegas: ser un sitio turístico. Ya dio un paso importante al llevar las mejores empanadas de morocho de Quito a la misma feria de NatGeo en Londres, donde también se degustó la espumilla.
En el Arenal de Tumbaco está Jorge Gancino, quien prepara jugo de caña (o también cañitas en trozos) junto con su madre de jueves a domingo. Su trayectoria es una intersección de provincias y ciudades; tiene que ver principalmente con Latacunga, con Pangua (Cotopaxi), Guamboya (Puyo) y Tumbaco. “Esto es una herencia de mi abuelita, ella empezó a vender cuando la caña valía real de sucre”, dice.
Y eso es lo que somos: herencias de familias, cocina con memoria con pizcas de nostalgia, que apuntalan un patrimonio gastronómico que hace camino para ser reconocido. No es gratuito que platos ecuatorianos aparezcan en el Taste Atlas. La corona se la lleva el encebollado como la novena mejor sopa del mundo. En ese podio también están el llapingacho, el tigrillo o la colada morada, recién posicionada entre el top 10 de mejores bebidas. ¡Salud!
Nuestra cocina no es una más, sino un mestizaje riquísimo que se explora, descubre, reinventa y se cuece desde esos territorios rurales que a veces tambalean y se reducen a cifras de desventuras. Algo paradójico, sí, porque de ese lado de la montaña, de las llanuras y de los ríos, están los productos que en conjunto se baten en nuestras cocinas familiares, las de restaurantes, las del barrio o hasta las de paso, cuando viajamos. Un fogón, una hornilla, algunas leñas.
Aquí la palabra clave es salvaguardar. Dicho de otra manera: proteger, que no es otra cosa que preservar la tradición, la receta y antes que todo eso, los cultivos autóctonos que nos caracterizan. Los gobiernos parroquiales de Salasakas (Tungurahua) y Chacras (El Oro) promocionan sus cocinas de forma institucional en sus páginas web. De lado andino: el uchu caldo o caldo de papas con carne y la mazamorra. Y de lado costero, el chancho al hueco. Quien sabe un buen día, un plato de la cocina ecuatoriana surja como patrimonio inmaterial de la humanidad y el campo como buen acompañante, recobre esplendor.


por Catherine Yánez Lagos
Periodista especializada en patrimonio cultural