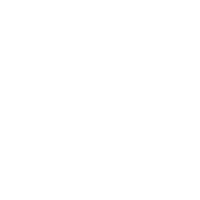El tiempo ha corrido por mi vida —días, meses, estaciones— y aunque las horas se escapan, nunca he dejado pasar ni un minuto sin conectar con mi esencia. Quizás ese es el triunfo más grande que celebro: mantenerme fiel a mi mismo.
Siempre me hice una pregunta que retumba hasta hoy: ¿Para qué hago arte? ¿Por qué deseo crear?
Hoy tengo la respuesta clara: porque es la única forma de tocar el dedo gordo de Dios y, solo así, sentirme más completo.
Hace ocho años, México me abrió los brazos y se volvió mi segunda casa (¡ya soy residente permanente!), aunque Quito siempre será mi primer hogar. Vivir en una casa es llenarla de experiencias, aprendizajes y sorpresas. En ese camino, Ciudad de México ha sido mi mejor maestra.
Luego llegó el 2020 y, con él, una pandemia que cerró fronteras y volvió imposible la idea de regresar a mi raíz. Volver a ver a los míos parecía un sueño lejano, casi imposible. Pero hay deseos que nacen del alma y quiero pensar, no se apagan nunca.
Fue entonces que la música ecuatoriana apareció, como un hilo conductor, para llevarme de vuelta a mis volcanes, mis nevados, mis montañas, y a los contrastes vibrantes de Quito. Me devolvió a las palabras cariñosas que me criaron, a Ecuador.
Y fue justo ahí cuando comprendí la profundidad de la frase de Alexander von Humboldt, escrita en 1802 en su visita al Ecuador:
“Los ecuatorianos son seres raros y únicos: duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste”.
¿Será que Humboldt encontró en Quito una premisa constante de Latinoamérica?
Lo que me sucedía no era solo nostalgia, sino una conexión profunda con la historia eterna de las migraciones humanas y su refugio: la música Latinoamérica, y Ecuador en particular, nacen de esa raíz profundamente musical.
Desde los tiempos prehispánicos, la música en el actual territorio ecuatoriano ha sido el hilo invisible que enlaza a los pueblos en sus celebraciones y rituales. Sonidos que acompañaban tanto las festividades religiosas como las prácticas de sanación corporal y espiritual; cantos que servían de lamento y despedida a los seres queridos que emprendían el viaje eterno.
Con la llegada de la Colonia, las plazas de nuestras ciudades se convirtieron en escenarios privilegiados para el encuentro social y cultural. Allí convivían todas las clases, y en ese espacio común florecía el sincretismo que dio origen a la cultura mestiza. En las plazas se desbordaban las festividades populares, espacios donde se suspendían, aunque fuese por un instante, las rígidas jerarquías sociales. Esa libertad momentánea, esa fuerza vital, continúa siendo un signo de nuestra identidad hasta el presente.
En la Real Audiencia de Quito, las célebres Fiestas del Fandango ofrecían un espectáculo vibrante y provocador. El baile del fandango, con su carga erótica y exótica, sorprendía tanto a locales como a visitantes. Incluso los miembros de la Misión Geodésica, fascinados por la intensidad de la cultura quiteña, organizaron su propia fiesta en el Valle de Tumbaco, donde la música brillaba como protagonista indiscutible.
Hoy, sin embargo, la palabra popular suele arrastrar una connotación peyorativa, teñida por los procesos de globalización que, al tiempo que acercan al mundo, también amenazan con imponer una “monocultura” donde lo comercial parece prevalecer sobre nuestras identidades.
Comprender estos procesos es esencial para reconocernos. Nada es más grande ni más pequeño, nada es más importante ni menos importante: todo constituye la trama de quienes somos. América Latina se levanta sobre la música, las luchas, las costumbres y, sobre todo, sobre la fiesta popular que sigue siendo, a la vez, raíz y horizonte de nuestra similitudes e identidades.

EL INICIO
Lila Downs fue la primera artista mexicana que me abrió puertas en el año 2019, cuando coincidimos en la portada de Revista HOLA Ecuador y México, donde yo estaba a cargo. Recuerdo que, a pesar de los nervios, hubo una chispa de complicidad inmediata. Ella me invitó a dirigir la cobertura audiovisual de su concierto en el Auditorio Nacional, por el Día de Muertos ese mismo año, y así comenzó una relación cercana y auténtica.
TOCAR EL DEDO GORDO DE DIOS Y VOLVER MÁS COMPLETO
En plena pandemia, y en coherencia con mi sentir hacia la música, debo confesar que fue Lila Downs la primera en sumarse al proyecto que apenas nacía: Las Voces de Latinoamérica. Aunque el camino aún era incierto, tenía claros dos ejes de partida:
Latinoamérica tiene voz de Mujer: Latinoamérica, como la esencia misma de la mujer, es resiliente y creadora de vida. Se ha forjado a través de luchas y resistencias, y en su corazón late una fuerza constante y renovadora. Aunque le hayan arrebatado momentos de luz, esa fuerza creadora que impulsa y sostiene a la región jamás se ha apagado.
Realizar un tejido: Las integrantes del proyecto debían ser mujeres, los corazones palpitantes de cada país latinoamericano, cuyo canto entreteje el entramado del continente.
El recorrido comenzó con Lila Downs, un corazón poderoso de México; Susana Baca, voz emblemática del Perú y sucesora de Mercedes Sosa; Margarita Laso de Ecuador; María Fernanda Rivera, la ruiseñora del sur de Cuenca; Vivir Quintana de México; Niyireth Alarcón de Colombia; Pascuala Ilabaca de Chile; y Teresa Parodi, Liliana Herrero y Soledad Pastorutti de Argentina.
Realizamos la grabación de un tema, “Gracias a la Vida”, que dio paso a un segundo: “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.
Con Claudio Durán —músico argentino, guitarrista de Mercedes Sosa, radicado en Ecuador— a través de llamadas interminables, fue mi cómplice en la dirección musical. Reuní a los artistas que dieron forma a estos paisajes sonoros y juntos aterrizamos las versiones finales. Sin saberlo, estábamos creando su última gran obra, antes que Claudio sea arrebatado de esta vida por la pandemia.
El proceso tuvo momentos surrealistas, como cuando tuve que solicitar personalmente los derechos de autor a Fito Páez y a Isabel Parra, hija de Violeta Parra. Así comenzó un sueño: el lanzamiento del proyecto, los dos sencillos y más de dos millones de reproducciones en Spotify.
UN TEJIDO PODEROSO
Nos reunimos innumerables veces, atravesando cuadrículas de Zoom, hasta que un encargo unánime y contundente emergió:
“Realizar el álbum de Las Voces de Latinoamérica”.
Día a día, los mensajes en las redes sociales del proyecto confirmaban que estas mujeres no solo daban voz, sino que tejían una conexión profunda; una salida al encierro y al silencio a través de sus interpretaciones.
El corazón de Latinoamérica ya se había consolidado y, de ninguna manera, podía dejar de latir. Las grabaciones continúan, incorporando nuevas voces indispensables del continente: Toto la Momposina, Aida Cuevas, Natalia Lafourcade y Andrea Echeverri, con Aterciopelados.
Los reconocimientos no tardaron en llegar para legitimar esta fiesta musical: la Crisálida de Oro otorgada por la Feria Internacional del Libro de Cartagena; la “Orden al Mérito y las Artes” concedida por las embajadas de Colombia, Chile y República Dominicana en Ecuador; y la distinción de Revista Rolling Stone, como uno de los proyectos más importantes de la canción latinoamericana en el siglo XXI.
Sin embargo, uno de los mayores desafíos fue llevar el proyecto al escenario. Los conciertos, al igual que el álbum, cuentan con una propuesta visual, una estructura de guion y un repertorio cuidadosamente seleccionado y curado artísticamente. Es como una colección museológica que permite una cohesión sonora, visual y paisajística, única en su creación.
Son orquestas sinfónicas de las ciudades que visitamos que nos abren sus puertas para acompañar estas voces que recorren el alma de Latinoamérica. Al interpretar los dos sencillos ya liberados, se desata una verdadera ceremonia de sanación, un ritual sonoro que surge desde la esencia misma del continente. Es una experiencia única, intensa y transformadora, que todos deberían vivir al menos una vez en la vida.
Bogotá, puerta de entrada a Latinoamérica, y Quito, la mitad del mundo, fueron testigos de dos noches que quedarán en la memoria. En la majestuosa Plaza de San Francisco de Quito, 10.000 personas se congregaron para celebrar un encuentro que trasciende fronteras.
Estas expresiones, que recorren el tiempo y atraviesan el continente, nos recuerdan que la música es raíz y horizonte. Y son estas maestras de la música quienes encarnan el ejemplo vivo de compromiso con el arte y la cultura; un ejemplo al que, sin duda, el Gobierno Central del Ecuador debería volver la mirada.
por Sebastián Monsalve
Director y creador del proyecto Las Voces de Latinoamérica