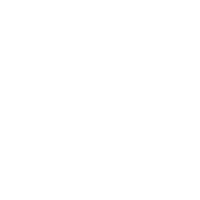Cuando hablamos del patrimonio de Quito, de inmediato se nos viene a la mente su maravilloso Centro Histórico, con sus calles empedradas, casas de amplios patios, iglesias, monasterios y conventos, que por varios siglos han guardado verdaderos tesoros. Sin embargo, el patrimonio no se limita a esas pocas cuadras llenas de historia; en el Distrito Metropolitano aún se conservan saberes ancestrales que sobreviven en las fiestas populares, ejemplo del rico mestizaje que corre por nuestras venas.

Desde tiempos inmemoriales, las fiestas y celebraciones han sido parte de la cotidianidad. Antes de la llegada de los españoles, en la región de Quito se realizaban festividades relacionadas con la agricultura y la naturaleza. Los pueblos conocían perfectamente los ciclos del sol y la luna, además honraban el ciclo de la vida y la muerte.
Los rituales de agradecimiento a la naturaleza se mantuvieron con la llegada de los incas. Era de suma importancia agradecer a la Pachamama por los frutos recibidos y así asegurar buenas cosechas. La celebración más importante era el Inti Raymi o Fiesta del Sol, que marcaba el inicio de un nuevo ciclo y se conmemoraba con ofrendas de alimentos, flores y granos, todo lo que produce la generosa tierra.
A partir de 1534, con la llegada de los ibéricos, estas celebraciones se fusionaron con la ritualidad católica. Así, por ejemplo, el “Inti Raymi” pasó a llamarse la “Fiesta del Corpus Christi». El vínculo con la naturaleza pasó a segundo plano y fue reemplazado por las festividades en honor a los nuevos dioses cristianos, traídos desde tierras lejanas.

De esta fusión cultural se derivan todas las fiestas populares vigentes hasta nuestros días, que han sobrevivido a la modernidad y la globalización, formando parte del patrimonio inmaterial de la ciudad. Algunas se han perdido en el camino, la falta de interés de las nuevas generaciones es una de las razones.
Hablemos de las fiestas populares más emblemáticas del Distrito Metropolitano de Quito, algunas son muy famosas y concurridas; otras poco conocidas, pero todas representan la esencia misma de la identidad en comunidades y barrios.
Al norte de la ciudad, en la antigua comunidad de Cotocollao, se celebra en junio la Yumbada, una fiesta de raíces ancestrales que fue retomada hace apenas 25 años por iniciativa de sus vecinos. Coincide con el solsticio de invierno, el Inti Raymi y el
Corpus Christi, aunque no está directamente relacionada con estas celebraciones. Su propósito es rendir honor a las montañas sagradas que rodean el sector, mediante danzas y bailes al ritmo del pingullo y el tambor, que culminan en la plaza central.
Esta festividad dura tres días y participan más de sesenta danzantes que mantienen una tradición familiar transmitida por generaciones. El último día, considerado el más importante, realizan una representación llamada “La Matanza del Yumbo”, que según varios investigadores, conmemora un mítico encuentro bélico entre los pueblos Quitu y Cara, que dieron como resultado una gran alianza que perduró tras la llegada de los españoles.
Pero esta no es la única Yumbada de Quito: al sur, en el tradicional barrio de La Magdalena, también se celebra otra en diciembre, con características similares. Coincide con la Navidad y el solsticio de verano, una clara muestra del sincretismo que marca la celebración popular. Se desconoce el origen exacto de esta celebración, pero el conocimiento se ha transmitido por generaciones. Desde niños, los habitantes participan activamente en los bailes y comparsas que se preparan cada año.
Las yumbadas no solo se celebran en Cotocollao y La Magdalena sino que se replican en algunos sectores de la ciudad, en comunidades y barrios como: San Isidro del Inca, Rumicucho, La Tola Chica de Tumbaco y Pomasqui, entre otros. En esencia, comparten ritualidades que buscan la purificación y el renacimiento energético, diferenciándose principalmente por la fecha de celebración.
Una de las conmemoraciones más multitudinarias es la Semana Santa y en algunas parroquias rurales se mantienen rituales tradicionales, los más antiguos datan del siglo XVII. Se destacan la Procesión de los Diablos en Alangasí y La Merced, y la Procesión de las Andas en Puéllaro, que son manifestaciones de fe, que nos muestran el rico sincretismo que se ha desarrollado con el paso del tiempo.
Cada año, el Viernes Santo, Alangasí y La Merced se convierten en escenario de personas vestidas de diablos que recorren las calles para representar el mal presente en las últimas horas de Jesús antes de morir en la cruz, como reflexión sobre la eterna lucha entre el bien y el mal.
Los diablos irrumpen en las iglesias durante la misa, cuando el sacerdote anuncia la muerte de Jesús en el rezo del viacrucis. Interactúan con la gente, intentando tentarlos, poniendo a prueba su fe y recogimiento. La celebración concluye el Domingo de Resurrección con la bendición del fuego encendido, que simboliza la victoria del bien sobre el mal, cuando los diablos se alejan derrotados, esperando reaparecer el próximo año.
Ese mismo fuego sagrado para nuestros pueblos originarios, lo vamos a encontrar en las andas procesionales que llevan a las imágenes religiosas de la Semana Santa, que recorren las empinadas calles de la parroquia rural de Puéllaro mientras las bandas de pueblo entonan marchas fúnebres que rompen el silencio de la solemnidad. Cientos de velas son colocadas en las pesadas andas de madera, para brindar luz en medio de la noche, como símbolo de fe y esperanza para sus pobladores.
No se puede dejar de mencionar las festividades en los barrios tradicionales, que reflejan la identidad quiteña y son espacios de encuentro, alegría y convivencia entre saberes ancestrales y modernidad.
Un ejemplo son las fiestas de Guápulo, que combinan la algarabía con la devoción a la Virgen homónima, cuyo santuario es considerado el primer templo mariano del actual Ecuador, construido en 1620 sobre un antiguo espacio sagrado precolombino. Las celebraciones se desarrollan en septiembre, incluye serenatas, juegos pirotécnicos y una procesión que recorre las empinadas calles del barrio. El momento más singular es la “entrada de las naranjas”, cuando los vecinos lanzan frutas desde balcones y vehículos como gesto de agradecimiento a quienes participan en la celebración.

Justamente en los barrios nacieron expresiones populares como las fiestas de los santos inocentes, que se desarrollan en medio de la algarabía de los vecinos, chistes, coplas y baile, en las vísperas de fin de año, entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. La celebración conocida también como “inocentadas”, está arraigada en barrios como La Tola, La Ronda, y hace pocos años en La Loma Grande, donde a través del baile, la música, gastronomía y otras expresiones artísticas, se toman las calles y plazas los personajes disfrazados con trajes típicos o de fantasía, que a su paso reparten alegría con las personas que se encuentra en el camino.
El personaje principal es el payaso, que se ha convertido en el alma de la fiesta, lleva una careta sonriente con vestimenta colorida, y tiene un chorizo de tela rellena en sus manos, con el que juega bromas y comparte coplas llenas de ingenio y picardía, causando sensación principalmente en los niños, a quienes reparte dulces y entretiene con sus ocurrencias.
Las inocentadas fueron perdiendo adeptos con la llegada de las Fiestas de Quito en los años sesentas, que incorporó nuevas formas de celebrar y rendirle homenaje a la ciudad, pero gracias a iniciativas de los propios vecinos, se ha ido recuperando y fortaleciendo cada año.
En Puembo, otra importante parroquia rural del distrito metropolitano, también se conserva la tradición de los santos inocentes, y es la única que se ha mantenido sin interrupción alguna.
Estas fiestas populares han ido cambiando y evolucionando para sobrevivir, pero conservan lo más importante: el vínculo con la gente, sus ancestros y con la naturaleza. Mantener vivas estas tradiciones es responsabilidad de todos, para que las futuras generaciones las disfruten tanto como nosotros.
por Christian Terán Nolivos
Gestor Cultural, investigador histórico
Director de La Chulla Historia