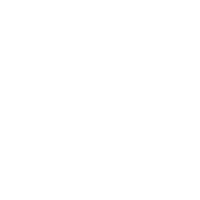Recuerdo una noche de diciembre en que Quito parecía narrarse a sí misma bailando. Las calles empedradas del Centro Histórico, rodeadas por balcones coloniales, vibraban al compás pintoresco de una banda de pueblo que entonaba el pasacalle del “Chulla Quiteño”. En medio de la multitud, un hombre de sombrero gastado y traje ajustado bailaba al son de esa melodía. A su lado, y entre luces de bengala y risas, avanzaba una comparsa popular repleta de personas usando máscaras coloridas y danzando al unísono. Al frente, un Diablo Huma, y a los lados, cientos de diablos más pequeños que zapateaban y saltaban como él. En ese instante entendí, sin saberlo del todo, que Quito se contaba a sí misma a través de sus fiestas populares.
Las fiestas populares de la ciudad no se perciben únicamente como un tema u objeto de estudio, ya que los artistas, entre ellos escritores, la transitan como parte de una cosmovisión ancestral mucho más extensa y valiosa, ya sea a través de una atmósfera narrativa, una estructura o simbologías profundamente únicas. Desde autores como Alicia Yánez Cossío, Abdón Ubidia, Javier Vásconez, Iván Égüez, Jorge Icaza hasta escritores contemporáneos como Santiago Peña Bossano, Gabriela Alemán y Leonardo Valencia, han representado, de manera creativa, significativas e incluso viscerales, el espíritu festivo, las comparsas, las procesiones y los carnavales quiteños en cada una de sus obras.

Serie Imaginarios Andinos
Collage análogo-digital
Stvn Art, 2025
¿De qué forma la fiesta popular quiteña ha alimentado la literatura ecuatoriana y cuánto de ella pervive en nuestros libros?
Para responder a esta pregunta, hay que ver la fiesta popular en su esplendor simbólico. La fiesta no es solo quilombo y canelazo: es una “puesta en escena del tejido social”, una teatralización del mundo en que vivimos, o como bien lo dirían los Swing Original Monks: “Inviten a los más ricos, a los pobres y mendigos. Los nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos. Payasos, perros, gatos no se pueden demorar”. La festividad supone una representación colectiva donde se recrean, y a veces se invierten, los roles sociales. La ciudad se vuelve un escenario: hay guiones (rituales y tradiciones) pero también muchísima improvisación (albazos y zapatazos), pues cada uno aporta con su ingenio el desarrollo de esta, “¡Fiesta popular! Nadie sabe en qué va a parar. ¡Fiesta popular! Todo sale de su lugar”. La escena festiva popular abarca todos los géneros del arte; música, danza, artes visuales, teatro, poesía, integrados en un conjunto que equivale a un “super(arte)”.
Jorge Icaza, en su novela El Chulla Romero y Flores (1958), introduce la figura del chulla quiteño, ese bohemio mestizo orgulloso de su ilustre apellido pero atrapado en la pobreza como símbolo del espíritu social quiteño. La obra se narra con un tono festivo-irónico: el protagonista Luis Alfonso Romero y Flores vive en una constante dualidad de apariencias y realidad social. Icaza muestra al chulla moviéndose entre bailes, farras de la élite y arrabales populares, para introducir, a través de él, un mensaje donde se develan las jerarquías sociales capitalinas. Icaza crea una atmósfera cercana a un carnaval urbano para denunciar la injusticia social. En una frenética noche, el vecindario popular (el cholerío) organiza una suerte de minga festiva para ayudar al chulla caído en desgracia, clamando en coro y “haciendo vaca” (colecta) para salvar su vida. En otras palabras, la fiesta funciona como historia e identidad quiteña. Y vemos cómo los libros están allí, nutriéndose de ese caudal.
Por otra parte, Iván Égüez también carnavaliza la narrativa urbana. Su novela La Linares (1975) está ambientada en el Quito de los años 1940-50 y convierte la vida de la protagonista (María Linares) en una especie de fiesta popular literaria llena de humor, malicia y crítica social. Égüez reconstruye una ciudad donde las leyendas, los chismes, lo político, lo eclesiástico y lo cotidiano se desarrollan con ironía. La figura de “La Linares” es vista por la sociedad de entonces como una mujer escandalosa; promiscua, controvertida, pero al mismo tiempo, hermosa, deslumbrante y cautivadora. Las burlas y los excesos son elementos que forman parte de la evolución de este personaje. Por tanto, la fiesta popular está presente aquí, tanto en la atmósfera narrativa (irreverente, erótica, exagerada) como en símbolos concretos: la protagonista es venerada y vituperada casi como una figura mítica de barrio; la “Virgen” profana de la una capital conventual y fiestera a la vez. Égüez integra canciones populares (amorfinos, pasillos), leyendas urbanas y lenguaje coloquial, convirtiendo la historia de una mujer en un retrato de Quito como ciudad de fiesta y pecado, con múltiples voces y tonos que nos recuerdan a una comparsa popular donde se declaman y exponen estos recursos literarios.

Serie Imaginarios Andinos
Collage análogo-digital
Stvn Art, 2025
En las obras de Abdón Ubidia, encontramos fiestas y celebraciones urbanas utilizadas para explorar las fracturas sociales de la ciudad moderna. Su novela Sueño de lobos (1986), sigue a un grupo de antihéroes de clase baja en un Quito nocturno, y en ella la fiesta aparece como un escenario de contrastes. El protagonista, acostumbrado a las cantinas y calles céntricas (asociadas al desorden bohemio), experimenta la mansión festiva del norte como un espejismo de lujo. Esta escena resalta la segregación urbana a través de la metáfora de la fiesta: la música, la bebida y la alegría artificial subrayan las diferencias de clase, al tiempo que por un momento rompen el orden normal (un outsider colándose entre la élite, muy al estilo de la inversión de roles propia del carnaval). En otras obras de Ubidia también se siente la presencia de un Quito festivo pero ominoso: Ciudad de invierno (1984) y La madriguera (2004) retratan la ciudad con un tono agridulce, donde las noches de fiesta pueden tornarse en escenarios de soledad o violencia velada. Aquí, suele jugar con la idea de que bajo la apariencia alegre de la fiesta citadina se subexpresan conflictos profundos: sus personajes recorren serenatas, bares de fiesta, peñas bohemias, pero siempre con una consciencia crítica de lo que oculta la celebración.
Alicia Yánez Cossío, reconocida como la gran narradora quiteña del siglo XX, incorpora las tradiciones festivas y rituales de Quito con un sello muy personal de humor, crítica de costumbres y matiz mágico. Sus obras suelen mezclar lo sagrado y lo profano de manera festiva, evidenciando cómo la espiritualidad popular se vive casi como una celebración cotidiana. En su novela El cristo feo (1995), narra la historia de Ordalisa, una humilde sirvienta quiteña que cierto día escucha la voz de un viejo crucifijo de madera en su cuarto. Este “Cristo feo” que le habla, se convierte en su confidente transformando la existencia depresiva de Ordalisa en algo parecido a una fiesta personal de liberación: el Cristo milagroso la impulsa a descubrir su creatividad, su autoestima y hasta una forma de rebeldía contra la opresión cotidiana. Aunque Yánez Cossío no describe una fiesta pública en sí, la novela expresa ese espíritu festivo-sacro propio de la religiosidad popular quiteña.
Otros autores también han dialogado con lo festivo popular desde sus propias miradas. Jorge Enrique Adoum, en su obra insignia Entre Marx y una mujer desnuda (1976), establece una estructura narrativa laberíntica y polifónica para retratar, entre muchas cosas, el absurdo y la contradicción de la vida social en el Ecuador del siglo XX. Su novela proyecta una crítica ácida y lúdica a través de múltiples voces, recuerdos discontinuos y episodios que oscilan entre lo íntimo, lo político y lo grotesco. En medio de esta construcción literaria, aparecen evocaciones sensoriales y escenas colectivas en espacios como cantinas, calles, rituales cotidianos o encuentros populares que, si bien no constituyen una fiesta tradicional en sí mismas, se desarrollan al ritmo de una celebración subversiva, caótica, y casi carnavalesca. Así, lo festivo en Adoum no es literal, sino un discurso narrativo para desmantelar lo solemne y para revelar, con ironía, las fisuras de una sociedad dividida entre el deseo de cambio y el peso de sus propias apariencias.
Por su parte, Raúl Pérez Torres, investigador y catedrático quiteño, ha retratado en sus cuentos y crónicas la vida nocturna de Quito como una suerte de escenario donde convergen lo popular, lo marginal y lo festivo. Aunque en sus obras no describe una fiesta en el sentido tradicional, su escritura está impregnada del pulso de una urbe que, entre la bohemia, la tristeza y el alboroto, se vuelve narrativa colectiva. De esta forma, su obra captura ese espíritu comunitario, como una mezcla de denuncia y celebración que define a Quito más allá de sus procesiones o carnavales. Del mismo modo, algunos relatos de Gabriela Alemán aluden a la ya extinta tradición taurina de las Fiestas de Quito (Plazas de toros llenas en diciembre, ambiente de feria, etc.) para explorar la nostalgia y la polémica que rodea a ese rito citadino. En todos estos casos, siendo conscientes de que otros y más escritores también la hacen y seguirán haciendo, la fiesta no es solo el telón de fondo, sino un elemento que moldea la forma en que se cuentan las historias y se resignifica la identidad cultural de la ciudad: ya sea partiendo de un tono festivo, burlesco o caótico en la prosa, ya sea proporcionando símbolos culturales concretos (el Diablo Huma develando una dualidad teológica, El Chulla recreando una identidad ambigua, Ordalisa manifestando esa profunda conexión sacro-mundana) que enriquecen el significado del mensaje dentro de las obras.
En conclusión, las fiestas populares alimentan la literatura quiteña en múltiples niveles. Aparecen explícitamente en pasajes donde los personajes bailan, beben o se disfrazan, pero también evocan la sensibilidad narrativa: muchos autores adoptan estructuras carnavalescas, polifónicas y satíricas que reflejan el espíritu libre y crítico de la fiesta. La atmósfera festiva de Quito (esa mezcla de devoción y descontrol, de risa y exceso) sirve como motor simbólico en estas obras, permitiéndoles explorar temas sociales (identidad mestiza, injusticia, rebeldía cultural) con gran viveza. Imaginemos, por tanto, a un escritor contemporáneo observando, durante una noche festiva en el tradicional barrio de San Juan, cómo un Diablo Huma danza con los vecinos al calor y swing de una comparsa, mientras a unos ofrece canelazos y latiguea con su fuete a otros. Esa escena (mitad real, mitad mítica) quizá se vuelva luego un cuento o un poema. Una historia esperando ser contada. Porque la celebración popular es, a fin de cuentas, una gran novela colectiva, repleta de símbolos y emociones que alimenta la voz de nuestra historia e identidad. Como se ha visto en Icaza, Égüez, Ubidia, Yánez y otros, la fiesta popular es más que un tema folclórico: es una fuente de imaginación narrativa, una estructura que subvierte el orden para revelar verdades profundas, y un ejercicio poético en sí mismo; la voz de un pueblo que celebra, sueña y se reinventa en cada fiesta donde, “Se rebela la amargura, se prohíbe la mesura. Se castiga si el espíritu no sale del hogar”.
por Steven Albán Vera (Stvn)
Artista y crítico cultural
Fuentes principales
Adoum, J. E. (1976). Entre Marx y una mujer desnuda. México: Siglo XXI Editores.
Égüez, I. La Linares (1976). Quito: Editorial Planeta.
Icaza, J. (1958). El chulla Romero y Flores. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Swing Original Monks. (2014). Fiesta popular [Canción]. En La Santa Fanesca [Álbum]. Apple Music. https://music.apple.com/ec/album/fiesta-popular/1181676008?i=1181677481
Ubidia, A. (1986). Sueño de lobos. Quito: Editorial Libresa.
Yánez Cossío, A. (1995). El cristo feo. Quito: Editorial Eskeletra.