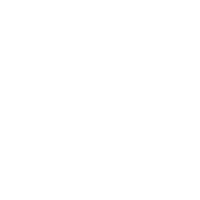Soy de esa generación transeúnte que pasó, temerosa pero ansiosa, del teléfono de disco al «Siri, dile al Gordis que me demoro»; esa generación de niños control remoto de la TV a blanco y negro, que, con alicate en mano (para poder cambiar de canal) y movimiento paciente de antena: «un poquito más a la izquierda o un poquito para arriba», lográbamos la ansiada nitidez que nos permitiera contemplar a Polo Baquerizo un viernes por la noche; esa generación que fuimos los primeros «pedidos ya» y «uberits» gratuitos, motivados por un buen carajazo de papá, mamá o ñaños mayores; esa misma generación que creyó que lo más radical que se podía hacer en la vida era ir a ver un concierto de Cacería de Lagartos en El Arbolito, hasta que un milagroso día vimos nacer al dios MTV Latinoamérica (en la misma TV, que por casi inservible, pasó de la sala al “cuarto del guagua”).
Cualquiera que agarró, mal o bien, una guitarra en los noventas, soñó con hacer o ser parte de una banda, y los más ambiciosos «medio rockeros» soñamos con hacer o ser parte de un «algo fest», o por lo menos pisar las anheladas tablas del Quitofest, aunque sea para cargar los cables de las superfamosas estrellas del momento.
Gran parte de mi vida giró en torno a los festivales: como asistente, como dizque músico, como postulante para ser parte de, o como crítico tóxico de uno que otro, pero ahora que mi trabajo es garantizar que exista una gran agenda cultural en la ciudad y que gran parte de ella son los festivales, la cosa cambió.
El festival, en mi caso, pasó de ser un anhelo adolescente a un espacio de crítica y reflexión profunda sobre la sociedad, un lugar de encuentro de nuestro ser sensible, un objeto de disputa ideológica, un reflejo de lo que somos o queremos ser como ciudad, una vitrina donde se muestra lo mejor de nosotros (que muchas veces contiene lo peor de nuestra sociedad), pero envuelto en un estuche «de terciopelo negro guambrita». Ahora, los festivales son para mí una herramienta de trabajo, y como tal, un motor de desarrollo socioeconómico por donde se vea y, si no me cree vaya y pregunte a nuestros vecinos de Bogotá, donde un festival como el Estéreo Picnic dejó un impacto económico para la ciudad, en el 2024, que superó los 28 millones de dólares.

Mover la escena artística de la ciudad más linda del mundo no es nada fácil y más con un jefe apasionado por la música como es nuestro alcalde Pabel Muñoz. Cuando todo esto comenzó, me dijo: tenemos que inundar la ciudad de arte y cultura, tripliquemos el trabajo en el verano, ya nada del «agosto mes de las artes», ¡vamos por más! Y ni hablar de las Fiestas de Quito, donde pasamos horas y horas revisando tarima por tarima, la curaduría artística y los procesos contractuales para garantizar que el beneficio sea para más y más artistas, y más y más productores (que hacen posible los espectáculos por obra y gracia del SERCOP); llegando a generar trabajo, o mejor dicho: «camello», para más de mil artistas al año, y activando las diez administraciones zonales, generando nuevas centralidades, moviendo más de 500 espacios públicos, administrando una inversión de alrededor de 5.5 millones de dólares anuales (solo en agenda cultural), entre otros datos que serán material de análisis en otro momento.
La responsabilidad sobre la calidad del festival no lo es todo, implica también gestionar la seguridad de los miles de asistentes, los operativos de ingresos (que siempre son complejos), los engorrosos trámites de permisos (nosotros también pasamos el viacrucis de los aforos, planes de contingencias, los “auménteme 100 guardias más” de la Intendencia, entre otros demonios necesarios para que nada se salga de control), la articulación con el transporte (para que troles y metros amplíen su horario y nos lleven a casa), la gestión con la empresa privada (para no armar un evento gratuito justo cuando ellos van a hacer uno pagado) y el dificilísimo pero necesario trabajo de socialización con las y los «vecis» (de los pinchos, aguas, colas, sombreros, ponchos de aguas, chupetes, tabacos, canelas, etc.).
Para todo eso, cuadramos con toda la institucionalidad de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Parece nomás que es una nota de la Secretaría de Cultura, nuestra amada SECU, pero es el esfuerzo todo el Municipio, liderado en primera línea por el Alcalde (figurativa y literalmente, porque siempre le van a ver bailando o cabeceando en primera fila, en lo que antes era el VIP de autoridades y hoy es el VIP para adultos mayores, gente con discapacidad, con guaguas en brazos, los artistas y una que otra autoridad). Suena bastante complicado y, en realidad, lo es, pero sin duda es lo más apasionante que jamás me pasó.
En los festivales, la incipiente o a veces inexistente industria cultural de la ciudad se despereza, en carnavales, raymis, veranos o fiestas; busca existir y mover el alma (y el bolsillo) de la ciudad. Esa también es una de las razones por las cuales creo que vale la pena fajarse para que los festivales públicos de la ciudad existan y crezcan, tanto en las artes escénicas como el FIEQ, en las artes literarias como la FILQ, en lo musical con el Festival de Jazz, Capitol Land, Electro Quide Fest, Festivales juveniles, el Mayo Mes de los Museos, festivales familiares, entre otros que nos «inventamos» y muchos más que apoyamos como: el Quitofest, festivales de cine, de títeres, de danzas, de saberes ancestrales, de tejidos y la lista es larga.
Justo cuando creemos que los festivales son lo más cool (si es que alguien aún utiliza esa palabra para referirse a lo importante y de moda o, en quiteño, «a lo bestia»), sale tu abuelito y te dice: «Verás, mijo, que me tienes que llevar al festival del Pasacalle». Entonces ahí te das cuenta de que el festival no es solo para ver a los nuevos artistas en búsqueda de conformar la escena de la ciudad y las nuevas modas, sino que también es un espacio para que nuestros abuelitos y abuelitas habiten sus épocas, en espacios pensados específicamente para ellos.
Desde la economía local y los productores soñadores, los festivales buscan ser el elemento que nos ponga en el mapa, casi todos concuerdan (a pesar de competir y no quererse tanto) en que ya es hora de que nazca nuestro Chicha al Parque, Quitopalusa o que nos aparezca una Quiteilor Suif, un Maicol Quitoyacson, por ahí un Badquito Boni, o alguna estrella pop local con calidad internacional para mover nuestras propuestas a otro nivel. Nos lo merecemos y tenemos todo para lograrlo, y no solo por el talento sino por la necesidad de aportar a la economía local.
Acá va la parte aburrida: según los estudios econométricos que nos aporta la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Quito, tenemos la certeza de que, por cada dólar invertido, el retorno para la ciudad es del 1,53 dólares. ¿De dónde sale este número? Pues:

Para la estimación de los multiplicadores de la actividad cultural, se hizo lo siguiente:
1. Se identificaron los clasificadores de productos e industrias de las actividades económicas culturales, economía naranja. Para lo cual se establece el manual de la Cuenta Satélite Cultural, denominado “Andrés Bello”.
2. Se identificaron las ventas culturales en el Distrito Metropolitano de Quito, con el clasificador de actividad económico anterior, dentro de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), para el año 2022 y 2023.
3. Se estimaron los insumos que utilizan las actividades económicas culturales, a través de las cuentas nacionales y la cuenta satélite de turismo.
4. Se calcularon los diferentes coeficientes económicos, tanto de empleo como de producción y valor agregado en las actividades económicas culturales en el Distrito Metropolitano de Quito.
Aij =Xj / Zij
Descripción de los elementos:
Aij: Coeficiente técnico.
Zij: Producción total.
Xj: Consumo intermedio (insumo).
5. Se estiman los multiplicadores económicos, de las diferentes actividades culturales, para estimar un TOTAL CULTURAL.
Mp = i∑Mij
Descripción de los elementos:
Mp: Multiplicador de producción para un sector específico.
Mij: Elementos de la matriz inversa de Leontief, que indican el efecto total (directo e indirecto) de un aumento en la demanda final de un sector j sobre el sector i.
Y así es como vemos los festivales desde la “SECU”, con mucha pasión y cariño, pero con la seriedad que amerita este sueño lejano de un paraíso terrenal habitado por los seres más interesantes del mundo: los artistas. Agradecimiento: al Pabel por la voluntad política de dejarnos hacer la ciudad que soñamos, al Gonza Criollo (el duro de CONQUITO) por acolitar en las líneas duras de las economías culturales, al maravilloso equipo de la Secretaría de Cultura (que tengo el orgullo de dirigir), a la ciudad más linda del mundo (por portarse bien en los festivales) y a mi mami allá en España.
por Jorge Cisneros
Secretario de Cultura del DMQ