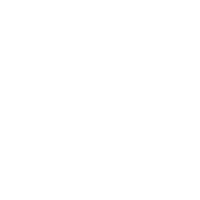La cultura, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. O el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera. Por lo tanto, todo lo que crea el ser humano es cultura, aunque se asocia la cultura, a veces, solamente con el cultivo de las bellas artes: la pintura, la música clásica, la literatura, el ballet, el teatro, la ópera. Con la llamada alta cultura. Y es en este sentido que, históricamente, la han tomado los medios de comunicación. Los espacios o secciones de cultura de la prensa se han ocupado, a lo largo de los años, de este tipo de expresiones, pese a que en paralelo, ha existido la cultura popular, que, como la define el historiador británico Peter Burke, es la cultura de las clases no privilegiadas o de las clases subalternas, que ha permanecido invisibilizada. Diarios y revistas han dado cuenta, sobre todo, de las prácticas de las bellas artes y han articulado un discurso en torno a estas.

Desde la invención de la imprenta -y a través de los siglos- en la sociedad se tejió la supremacía de la prensa, del lenguaje escrito e impreso, que gozaba y goza, hasta ahora, de autoridad y prestigio. El advenimiento de la tecnología y de los medios audiovisuales, ha permeado, un tanto, esta dinámica. Se está gestando una sociedad más centrada en las imágenes, probablemente, en tanto que las redes sociales han generado el fenómeno de la autorreferencialidad, donde la existencia gira alrededor de sí mismo (el selfie, por ejemplo), como señala el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. En la actualidad, en la vida diaria, se comunica a través de emojis y memes. Paradójicamente, en la época de la hiperconexión y sobreabundancia de la información, se reduce la palabra, y el mundo, que debiera ser más expedito, se torna más intrincado e inabarcable.
La tradición de la prensa se remonta a siglos pasados y en Latinoamérica, a la colonia. En 1792 se publicó el primer periódico de Quito, titulado Primicias de la Cultura de Quito. Su director fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. A inicios del siglo XX en Ecuador había una cantidad considerable de revistas culturales. Los medios tenían sus secciones dedicadas a las letras y el arte. Así, por ejemplo, el primer comentario del libro Los que se van, de Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, en la década del 30, lo escribió Francisco Ferrándiz Alborz, conocido como Feafa, para Diario El Telégrafo. Unos lustros antes, en estas mismas páginas, un joven Medardo Ángel Silva escribía sus poemas y crónicas. Su capital simbólico cultural se gestó en la prensa. A mediados del siglo XIX, La emancipada, la que se considera la primera novela ecuatoriana, escrita por el autor lojano Miguel Riofrío, se publicó en folletines, por entregas, en el periódico La Unión. La prensa jugó un papel importante en la difusión de las ideas, del pensamiento y de la creación artística.
Ya no somos los mismos de antes
Las secciones culturales de los diarios ecuatorianos en la actualidad son nimias. O inexistentes. Prácticamente han desaparecido de los medios tradicionales y no existen o no abundan en los digitales. Crecen, en cambio, las secciones de entretenimiento y farándula. Incluso los periódicos, tal como los conocimos hasta hace pocos años, han ido desapareciendo. Los diarios sobrevivientes se adaptan a las nuevas tecnologías y a la par que conservan sus escuálidas páginas de papel, apuestan y refuerzan sus ediciones en línea, en las que lo viral, lo masivo, es lo que importa. Luchan, junto con los medios nativos digitales, por el me gusta, por el like y cada noticia se mide no por su importancia real, sino por la recepción que logra entre el público. Por la atención que consiga. A partir de esa premisa, los medios dan más de lo mismo, día tras día, amparados en aquel lugar común que se ha hecho carne: “es lo que el público quiere”. Este fenómeno sucede en la prensa a nivel mundial. Sin embargo, en muchos países conservan sus secciones o sus suplementos culturales, lo que no sucede en el Ecuador, donde lo poco que existía ha sido aniquilado. Quizá el último suplemento de esta especie en un medio masivo fue CartónPiedra, de diario El Telégrafo, con el cual se cerró una etapa del periodismo cultural en el país.

Las manifestaciones artísticas y culturales reclaman visibilidad, pues aunque no se dé cuenta de ellas en los medios, estas existen, están vivas y vibrantes, en distintos soportes que se renuevan con los tiempos, puesto que la cultura y el arte son dinámicos. Ecuador posee un amplio patrimonio cultural y artístico, riqueza arqueológica, tradiciones, costumbres y oficios ancestrales. Una gran cantidad de creadores y de hechos culturales que pasan inadvertidos para los medios (y por ende, para buena parte del público). O que apenas son parte de una noticia mínima.
A través de los medios masivos, sabemos de los acontecimientos de la farándula, de los recientes romances, del deporte y de los intrincados sucesos de la política, pero no se informa del arte y de los artistas. Los noticieros de la televisión, por su parte, relatan sobre crímenes, robos y corrupciones. Ciertamente, vivimos una escalada de violencia, pero parece que en el país solo hay malas noticias. La buena noticia es que también hay otras noticias. Sin embargo, no están en los medios. La tarea urgente del periodismo cultural y de los medios es, entonces, contar esas historias que no se cuentan. O analizar y mirar desde puntos de vista distintos a los ya recorridos. “Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”, reza el artículo 8 de la Ley de Comunicación.
Somos una sociedad diversa
Mediante el periodismo cultural podemos conocer y entender mejor a nuestra sociedad. Saber y comprender la riqueza cultural, patrimonial e histórica que tenemos. Reconocernos y convivir como lo que somos: una sociedad diversa, pluricultural. Se puede, desde el periodismo, contribuir a una sociedad intercultural, empática, no sexista ni racista. El periodismo cultural no se trata de escribir bonito o de escribir de forma inspirada. O de plasmar elogiosos comentarios sobre un artista o sobre un escritor, o de defender a un determinado grupo o institución cultural. Periodismo cultural significa dar cuenta de los acontecimientos y de los productos culturales de la sociedad, explicarlos y analizarlos en contexto, para forjar así ciudadanos informados, sensibles, críticos, puesto que, cultura, en una de sus acepciones, es justamente eso: el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Se necesita, asimismo, un periodismo que esté consciente de que en el mundo cultural también puede haber corrupciones y que urge, por ello, un trabajo no complaciente ni amiguista.
El periodismo cultural es importante porque a través de este se puede relatar a los ciudadanos sobre personajes, sucesos y tendencias. Sobre los derechos culturales y humanos. Sobre el pasado y el presente. El reto es contar y hacer visibles temas e historias que permanecen inéditos. O analizar, incluso, lo que nos sucede como sociedad: ¿La violencia cotidiana ha cambiado los hábitos de los ciudadanos? ¿Qué incidencia tiene la violencia en nuestro modo de pensar el espacio público? ¿Por qué un país mestizo y con una amplia diversidad étnica es racista? ¿Por qué se acepta aquella muletilla de “robó pero hizo obras”? ¿Por qué la viveza criolla se percibe como una virtud y no como una falta?
Afortunadamente, hay nuevos recursos
Uno de los cambios que nos ha traído el nuevo siglo, es que se puede hacer periodismo cultural no solo desde los medios tradicionales, desde los grandes medios, empresas que cada día reducen sus plantillas y en las que un periodista se torna un empleado multifunciones, pues la consigna hoy es que menos hagan más y por menos sueldo. Las nuevas tecnologías, muchas veces subutilizadas, posibilitan que pueda emerger un trabajo periodístico independiente. El reto siempre será cómo hacer sostenible un emprendimiento comunicacional a lo largo del tiempo, para volver constante y remunerado un trabajo que a veces solo cuenta como capital con el entusiasmo. Hay en la actualidad algunos PodCast, programas en YouTube y en redes como Instagram y Tik Tok, espacios que intentan generar periodismo cultural libre, sin la tutela empresarial, aunque Byung-Chul Han nos previene que en redes no hay tal libertad, pues estas se han convertido en un gran panóptico del que todos somos prisioneros. “Cada uno se entrega voluntariamente, desnudándose y exponiéndose, a la mirada panóptica, porque el morador del panóptico digital es víctima y actor a la vez”, reflexiona Han en su libro La sociedad de la transparencia.
Más allá del tema de la libertad existente o no, emergen otras aristas. En la actualidad, aquel que tiene una cámara y una herramienta tecnológica cree que puede comunicar. Por supuesto que comunica, pero lo suyo, el producto que logra, no es, en todos los casos, periodismo. El periodismo se nutre de la verificación de lo que se cuenta y de la contrastación de fuentes, imprescindible siempre y más ahora, en una época de fake news. Para realizar periodismo cultural se necesita hacer uso de las mismas herramientas que utiliza todo buen periodismo: la reportería, la investigación, la escucha, la observación. El cultural es un periodismo en el que está valorada la opinión, así como la interpretación. Sin embargo, una de las falencias en el país, es la poca o nula crítica cultural en los medios. Parecería que desde la visión de los empresarios de la comunicación, la cultura no importa o la han reemplazado con la civilización del espectáculo, a la que alude el escritor Mario Vargas Llosa, en su libro de 2012. Allíseñala que ahora los chefs y los modistos, por citar dos casos, tienen el protagonismo que antes tenían los científicos, los compositores y los filósofos. Y que las estrellas de cine, los cantantes de rock y los futbolistas han reemplazado a los intelectuales como directores de conciencia política (cuando lo escribió no se había popularizado aún la categoría influencers).
En la actualidad, dice Vargas Llosa, “el intelectual solo interesa si sigue el juego de moda y se vuelve un bufón”. Según él, aquello es consecuencia directa de la ínfima vigencia que tiene el pensamiento en la civilización del espectáculo. Por supuesto, su posición fue rebatida por algunos, que la encuentran conservadora y elitista. O como la manifestación de la nostalgia por la merma de los privilegios tácitos. La paradoja es que el Nobel peruano terminó siendo protagonista de lo que criticaba en su libro, por su romance y posterior ruptura de la socialité filipina-española.
En las antípodas de Vargas Llosa, se ubica el escritor y crítico cultural español Jordi Carrión, quien, en un decálogo que propuso, señala, entre otros aspectos, que “lacultura no es lo que está tipificado en las secciones de cultura”. Sugiere perseguir las tendencias, porque son o serán cultura. Recomienda ser crítico con el periodismo cultural tal y como es concebido y practicado. “La cultura no es lo que a ti te gusta/el periodismo es generoso”, afirma.
Tal vez nos hace falta mirar y ejercer el periodismo cultural desde otra perspectiva y no solo como el que se concibe desde hace tiempo y se añora, sino un periodismo que acorde con los cambios sociales y tecnológicos, nos permita, sobre todo, ser reflexivos y no autómatas y seriados. Hay vida más allá de lo viral. Lo nuevo, lo viejo, lo académico, lo popular, el arte, el videojuego, el cómic, el meme. Todo es parte del entramado de la cultura, porque la cultura es amplia, dinámica, mutante.
Lo que quizá no cambia, lo que quizá permanece, es aquella convicción de que la cultura aporta al bienestar personal, tal como pensaba la escritora española Almudena Grandes, fallecida en el 2021. “Las experiencias artísticas, los libros, las películas, las imágenes, la música, por supuesto, son emociones. Son vidas. Una persona que ve películas, que lee libros, que va a conciertos, vive más; no más años, pero sí muchas más experiencias que una persona que vegeta al margen de la cultura, porque la cultura es emoción, la cultura es identidad. La cultura es un ingrediente de la felicidad”, decía la autora de Las edades de Lulú. ¡Seamos felices, entonces, pienso! Pero de inmediato viene a mi memoria la frase de Alfonso Cortés, uno de los personajes de la novela Las cruces sobre el agua, de la autoría de Joaquín Gallegos Lara: “¿Cómo pretender ser felices en un mundo en que reinan el hambre y la muerte? En nuestro infeliz país, toda alegría se la robamos a alguien. ¡Aquí no podemos ser dichosos sin ser canallas!”.
por Clara Medina
Periodista. Magíster en Estudios de la Cultura