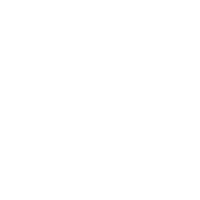En los Andes, los textiles hablan, son sujetos y crecen con afecto.
Las chumbis son seres energéticos que acompañan la vida con fuerza constrictora1: abrazan el cuerpo de un bebe recién nacido (Mayto) para que sus huesos se fortalezcan y esté protegido. Cobijan y unen a las parejas en el ritual del matrimonio (Mashalla). Se pintan de rojo florecimiento en las fiestas del Pawkar Raymi y se unen entre sí para descender y acompañar el cuerpo de quién fallece en su viaje de vuelta a la tierra.

Este tejido forma parte de algunos atuendos ancestrales; se trata de una prenda de vestir similar a un cinturón, pero sin hebilla y es usado principalmente en la Cordillera de los Andes. Las chumbis pueden ser mamas o wawas: las mamasson fajones anchos que suelen tener un diseño llano con colores rosados o rojos y son de uso interior. Ayudan a mantener la postura, protegen el vientre y la columna para las tareas complejas del trabajo en el campo. Además, algunos autores como Jairo Jerez indican que su uso también refuerza el diafragma, potenciando y aumentando el volumen de la voz.
Mientras que la wawa chumbi es más delgada y puede ser de colores variados. Sus diseños suelen tener figuras zoomorfas y antropomorfas y sirven para sostener exteriormente el anaco. También la wawa chumbi abraza a los recién nacidos manteniendo su cuerpo caliente y resguardado.
Podríamos decir que estos accesorios desafían la fugacidad de los productos occidentales y modernos. Son textiles con espíritu (Ayacunas) como lo son el río o la montaña. Son tejidos hechos para acompañar los procesos vitales; la primera infancia, la unión de las parejas, el oficio artesanal, la fiesta, la cosecha y también la muerte. Son parte de la cotidianidad, poseen una variedad de dimensiones sociales que en su unidad le otorga sentidos complejos y una intrincada presencia.

Hace poco invité a Quilla Terán, investigadora de temas culturales de la comunidad de Otavalo, a una de mis clases de semiótica de la moda, ahí habló de la relevancia de los textiles en su comunidad, sobre todo profundizó en esos códigos y narrativas que quedan ocultas bajo la mirada colonial.
Quilla comentó que durante el Pawkar Raymi, en Imbabura, las fajas se usan de color rojo y son parte de la ritualidad. Aquí, el color simboliza el fuego nuevo que se enciende cada 21 de marzo, dando paso a la época de florecimiento y cosecha. Las chumbis también florecen y complementan el atuendo con tonos vivos. Participan en la fiesta, pero no como elementos aislados o de un momento de uso definido, sino acompañando la vida en la celebración, así como también el tiempo de preparar la tierra y el de sembrar. Estos accesorios textiles no cumplen un rol solamente estético o decorativo, sino que poseen una rica vida social.
También recordaba que las fajas son elementos que sanan: “se usa un chumbi para limpiar el mal aire, pero caliente, que haya estado en el cuerpo tibio de quien efectuará la limpieza”. Para ella reconocer esta sutileza no se trata de romantizar el accesorio. Al contrario, esta faja representa la energía que requiere el exigente trabajo en el campo. Es decir, se constituye como un textil que fortalece y sostiene al cuerpo. Además de su presencia en la vida, también es contención del cuerpo durante el rito funerario. Así, las mujeres que acompañan el féretro toman sus propias chumbis en un acto de empatía y respeto. Las unen para formar un sistema de correas que permiten el descenso de quien hace el viaje de regreso a la tierra. Las fajas también se quedan abajo como semillas que acompañan el cuerpo desde el mayto hasta el fin del ciclo vital.
Los tejidos que Quilla conserva son pesados, matéricos y en sus hilos se dibujan figuras iconográficas e intrincadas combinaciones de franjas de colores que se mezclan en el ojo como un juego de arcoíris. Su luz y sombra dan cuenta de la complejidad del pensamiento andino. La disposición, la forma y el color son claves de los principios de la cosmovisión andina como: la complementariedad, reciprocidad y continuidad.
De este elemento textil, que danza en espiral sobre la cintura de las mujeres, aún podemos rastrear su origen y a veces la historia de las manos que los tejieron, en comparación con las prendas de la modernidad en donde la trazabilidad es ya imposible. Es que la moda rápida o producción textil moderna satisface el capricho de prendas de un solo uso, vaciadas de sentidos profundos y se impone una la lógica comercial/masiva en donde la superficialidad de la prenda genérica/plana contrasta con las dimensiones sociales de los textiles andinos; elementos rebeldes, cargados de significados y afectos.
Reflexionando sobre el cuerpo como el territorio del vestir y sobre la doble vía entre crear la prenda con el cuerpo para luego vestir al cuerpo, es inevitable pensar en el origen de la prenda. ¿Qué manos las tejen y las crían para el acompañamiento de la vida humana? Vladimir Amaguaña es un experto artesano de la comunidad de Llano grande. Lo conocí el año pasado a partir del Encuentro de Saberes textiles que coordiné. Mientras conversaba con él, las chumbis se enroscaban en el espacio de su stand. Cuando le pregunté si se trataban de objetos o sujetos, me contestó que empiezan siendo cosas, pero que al final del tránsito por las manos se tornan en seres. Así lo menciona también la tejedora e investigadora Elvira Espejo Ayca, para ella, el textil en los Andes es un “ser complejo” que crece a partir de los cuidados máximos en una dinámica de crianza mutua con el tejedor.
Vladimir, al igual que Elvira, sabe que la creación textil nace a partir de los cuidados a los animales que proveen la lana. El cuidado de esa materialidad se mantiene durante todo el proceso hasta que llega a la torsión de la hebra y está lista para la tejeduría. Cuando se termina el urdido y el tramado, hay que curar la chumbi, dice Vladimir: “porque a veces uno llega enojado o con problemas a tejer y eso se plasma en la faja y luego puede interferir con la persona que la va a usar”. Así que se ahúma con palo santo, por ejemplo, para alejar esa energía.
El tejedor comentó que le han encargado hacer chumbis para la fiesta del matrimonio (Masahalla). En esta celebración la prenda tiene un rol ritual, se trata de entrelazar con la faja a los dos novios. Esta puede contener iconografía de tres personas juntas, haciendo referencia a la familia (Ayllu). Entonces, los novios caminan alrededor de la casa donde vivirán mientras el textil los ciñe, reconociendo con esta acción la complementariedad y la profundidad de la unión.
A pesar de la riqueza simbólica de los textiles andinos estos aún llevan sobre sí el peso de un legado colonial. Desde el trabajo en condiciones de esclavitud durante los obrajes (fábricas textiles de la colonia) fueron degradados a meros objetos ornamentales con funciones básicas, mientras se ha extraído el conocimiento textil para fines mercantiles.
Esta perspectiva extractiva y colonial no alcanza para mirar las relaciones que aglutina una chumbi: como artefacto que sostiene al cuerpo, texto, ser energético, territorio simbólico con valor estético y funcional, contenedor de la historia propia y como dispositivo que ciñe cuerpo y memoria. Entonces, podríamos decir que estos accesorios son sistemas, estructuras que funcionan en varios planos al entretejer fibras de afecto y conocimiento.
Los textiles andinos son parte de la fiesta popular, pero no como elementos folklorizados, ni de uso exclusivo. Más bien su persistencia en la contemporaneidad se articula en su uso ritual cotidiano y en la capacidad de incorporar nuevos sentidos sin perder su andamiaje cultural. Tal vez ahí está el mayor desafío para comprenderlos en la actualidad: no admirarlos como objetos exóticos, sino leerlos como documentos activos de pensamiento y afecto que organizan el mundo, articulan vínculos y registran memorias.
por Andrea Samaniego (Nina F.)
Comunicadora, investigadora y artista textil
Bibliografía
- 1. Hace referencia a la fuerza de la serpiente que constriñe o aprieta. En alusión al movimiento en espiral que se realiza con el chumbi para ceñir la cintura. ↩︎