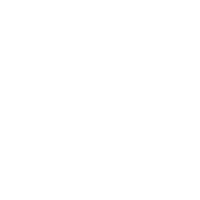Un ensayo visual: el lenguaje de las manos que crean

En un taller, el ritmo de las manos parece llevar su propia música. El movimiento de los dedos es una conexión especial, algo que se aprende desde joven, heredado de padres y abuelos, como si fuera parte de la sangre. Los dedos se deslizan con la confianza de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces, pero siempre se sorprenden ante la singularidad de cada pieza.
En un taller, el ritmo de las manos parece llevar su propia música. El movimiento de los dedos es una conexión especial, algo que se aprende desde joven, heredado de padres y abuelos, como si fuera parte de la sangre. Los dedos se deslizan con la confianza de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces, pero siempre se sorprenden ante la singularidad de cada pieza.
En Huarmi Maqui – Casa Matico, el taller de Matilde Lema, el aire huele a plantas teñidoras y sanadoras, a hogar. Los colores no solo tiñen las fibras que creó; se quedan en la memoria. Cada tono tiene su historia, una receta que le fue transmitida y que ella ha enseñado a otros. De las manos de Matilde surge una conversación íntima entre el pasado y el presente, un proceso único.
Este diálogo no se limita a un solo taller. En San Antonio de Ibarra, Mateo Pomasqui trabaja el vidrio con fuego, creando ojos que parecen capturar la esencia de la vida. Cada pieza, delicada y precisa, está destinada a dar expresión a esculturas de madera. En Nabón, Rosa Ordóñez trabaja la arcilla con una paciencia infinita, como si cada vasija llevara un pedazo de su alma. Y en Cuenca, Saúl Benalcázar talla la madera hasta darle voz y sonido. Cada uno de estos espacios es un testimonio de resistencia, de dedicación. Aquí, el tiempo no es una prisa, sino un aliado.
Entrar en estos talleres es como asomarse a un mundo íntimo. No se trata solo de ver herramientas gastadas o manos curtidas; es presenciar el tiempo en acción. El sonido del hilo entrelazándose, el olor de la madera y la fragilidad de la viruta que se desprende por todos lados, la textura áspera de la arcilla: cada sentido se activa en este ritual. Aquí, cada error es parte de la belleza, cada repetición es una forma de aprendizaje, y cada creación es una historia que se cuenta con las manos.
Fotografiar estos espacios es más que capturar una imagen; es darles el lugar que merecen. No para romantizarlos, sino para reconocer su valor. Estos talleres son el sustento de familias enteras, el latido de comunidades que han encontrado en su oficio una forma de resistir. En cada pieza hay una historia, no solo de quien la elabora, sino de un país que, en sus texturas, fibras y colores, sigue narrando su identidad.
Al final, estos saberes nos llaman a mirar más allá de lo visible, a escuchar lo que no se dice, a reconocer lo que suele mantenerse oculto. La artesanía es, sobre todo, memoria viva. Es el reflejo de una identidad que se niega a desaparecer, un legado que se teje, se talla, se moldea y se transmite. Y en un mundo que a veces olvida el valor de lo hecho a mano, estos talleres son un recordatorio de que la belleza está en lo imperfecto, en lo único, en lo que lleva consigo el alma de quien lo creó. De norte a sur en Ecuador, solo hay que observar mejor para encontrarlos.
por Andrea Valdiviezo J.
Fotógrafa