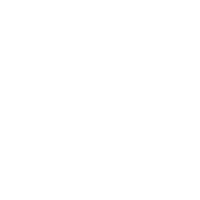Desde hace algunos años pensé que era buena idea que mi arte habitara las calles. Todo comenzó gracias a que decidí alimentar el incesante deseo de que mi trabajo se visibilizara. Lo que más me interesaba en aquel momento era que la gente fuera reconociéndolo poco a poco, que dijera: “Mira, tal artista pintó eso”. Y aunque ese impulso fue real y muy fuerte al inicio, con el tiempo mis motivaciones fueron transformándose.

Hoy, mientras pensaba en cómo introducir el tema de este artículo, me puse a reflexionar sobre el “hacerse famosa”. Luego de un rato, pude reconocer que aquel deseo, al menos en mí, ha quedado en segundo plano. No me malinterpreten, no digo que esté mal. De hecho, que la gente reconozca mis piezas todavía me emociona. A su vez, estoy convencida de que muchos de los trabajos remunerados que he conseguido hasta ahora son consecuencia de esa ambición. No tiene nada de malo querer ser conocida. De hecho, creo firmemente que, para vivir del arte, hay que plantarse con seguridad y muchísima fe. Sin embargo, lo menciono para señalar que, si la idea de ser conocida hubiese sido mi único motor, probablemente no habría continuado en este camino. Lo que en realidad me ha mantenido aquí es la simple y sincera necesidad de compartir ideas, procesos, dudas, afectos y espacios de creación. Comprenderán que, tratándose de un artículo sobre arte comunitario, esta visión puede tomarse como una introducción natural al tema. Porque hablar de arte en comunidad es, ante todo, hablar de vínculos, de aquello que nos impulsa a encontrarnos y a crear junto a otros.
Cuando pinto por cuenta propia en la ciudad, mis piezas suelen surgir de algo muy personal. No están necesariamente pensadas para encajar con algún grupo específico, sino más bien como una necesidad de expresión. Sin embargo, cuando he pintado en comunidades —gran parte de las veces debido a invitaciones que me han extendido a festivales o encuentros artísticos, con o sin convocatoria previa—, el proceso creativo y metodológico ha sido otro.
Con esto no quiero decir que un artista tenga que renunciar a su visión. Un artista, claro que puede ser libre y debería tener la posibilidad de explorar su propio mundo interno. Pero cuando se entra en un espacio compartido, hay que comprender que no se está llegando a un lugar neutro. Por el contrario, en estos territorios existen historias, identidades y dinámicas propias. Es aquí cuando esa libertad tan particular se encuentra con otras libertades. ¿La misión? Aprender a ponerla en diálogo. Creo que, para que el arte comunitario tenga sentido, uno necesita saber observar, escuchar y preguntar. No se trata de imponer una visión, sino de construir algo que conecte con las personas de ese lugar.
Luego de haber pintado en diversas partes, he comprendido y comprobado que el arte comunitario no tiene como objetivo fundamental servir como vitrina para un artista. Muchas veces se sobrevalora la autoría en el arte, cuando en lo comunitario la autoría se diluye, se comparte (así es, de nuevo esta palabra) y se transforma. Desde mi perspectiva, el artista, en ese caso, asume el rol de facilitador e incluso puede llegar a ser una presencia que se retira cuando ya no es necesaria. Y eso también es valioso.
Hace poco tuve la oportunidad de visitar Puerto Villamil, en la Isla Isabela, gracias al encuentro anual para mujeres creadoras, Alas de Luna. Mi tarea era impartir un taller de muralismo cuyo tema giraba en torno a cómo los perros y gatos afectan a la fauna endémica. Durante los días que estuve en la isla, llegué a comprender que había cierta controversia con los animales domésticos. Resulta que algunos perros y gatos sueltos suelen atacar a las iguanas, lo que había generado un conflicto entre los conservacionistas y los habitantes con mascotas. El reto era representar esto en un mural sin demonizar a nadie.
Para ello, hice un primer boceto en el que se podía observar a un joven paseando a su perro con correa en primer plano. Más atrás, incluí a una chica que iba en bicicleta y llevaba a su perrito en una canasta colocada en la parte posterior de su medio de transporte. Antes de ir al muro, tuve una reunión con los adolescentes y niños con los que iba a pintar para dibujar un poco, conversar y que ellos pudieran darme su punto de vista acerca del dibujo que había realizado previamente. Cuando se lo mostré, a muchos les resultó curioso el segundo personaje. Añadieron que era más común que los perros fueran sostenidos por sus dueños mientras estos manejaban moto o, en todo caso, corrieran al lado de las bicicletas. Por más sencillo que parezca, esta aportación me resultó maravillosa. Comprendí que, si vas a pintar con y para una comunidad, tienes que dejar de lado tus ideas preconcebidas. Lo que para mí, en un inicio, era tierno y completamente inofensivo, para ellos era ajeno. Luego de eso, continuamos adaptando el boceto: cambiamos el paisaje, añadimos un mensaje y ajustamos el mural a su realidad.


¿Qué es lo que más disfruto del arte comunitario? Yo diría que el intercambio. La posibilidad de salir de mi rutina y aprender desde lo vivido me hace sentir útil y conectada. Soy consciente de que, si bien poseo algunos saberes técnicos, la comunidad posee algo igual de valioso: una memoria y una cotidianidad. Para mí, el arte urbano va mucho más allá de un acto creativo; es una declaración de presencia. Como mujer, como artista y como persona, me ha enseñado a exigir un lugar en el mundo. Cuando hablamos de comunidad, ese espacio reclamado deja de ser solo mío y se orienta hacia quienes lo habitan. Pasa a ser un ejercicio donde el protagonismo se reparte y el sentido se ensambla en colectivo.
Lo más bonito de este trabajo es el diálogo constante con la gente. Me encanta el sonido de los espacios, al punto de tener una serie de grabaciones de atmósferas en mi celular. Me da vida escuchar las historias de las personas que se acercan, ver cómo se emocionan al encontrar algo que les hable directamente a ellas. He pintado en lugares donde las personas me dicen: “Ese personaje me recuerda a mi hija” o “Esa planta es de acá”. También me ha ocurrido que, mientras estoy pintando, llega gente queriendo contribuir, pidiéndome una brocha para comenzar a darle color al muro. Eso me parece hermoso. “Es que quiero que cuando vuelva a pasar por aquí pueda decir: Yo ayudé a pintar esto”. Esta frase la he escuchado en múltiples ocasiones y nunca deja de resultarme conmovedora y potente. ¡Por supuesto! Son bienvenidos. Esto tiene que sentirse de todos. Ahí es cuando confirmo que el arte urbano puede sembrar identidad y sentido de pertenencia.

Otra cosa que me gustaría resaltar es cómo nacen estos proyectos, al menos en los que yo he podido estar. A veces, todo parte de una persona con la inquietud de llenar de color su barrio o comunidad. No siempre hay una institución detrás, aunque, claro, si existe financiamiento, se agradece. Pero muchas veces es alguien que cree en el poder del arte, que empieza a mover todo, busca artistas, convoca a los vecinos y gestiona. Es impresionante cómo, desde lo autogestivo, se logran cosas tan reales que no solo transforman un espacio físico, sino que activan relaciones, cuidan memorias y fortalecen el sentido de pertenencia.
Pintar en comunidades y barrios me ha enseñado a salirme de lo individual. A entender que el arte también puede ser un gesto de cuidado, una forma de diálogo, una herramienta para sostenernos entre nosotros. En esos espacios compartidos, donde las ideas se mezclan y el control se suelta, siento que el arte cobra un nuevo sentido. Uno que no busca brillar por separado, sino hacer algo que tenga significado para todos.

por Arelys Suárez
Artista visual