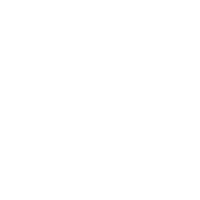Un cuestionamiento a lo que consideramos popular.
Las fiestas denominadas “populares” en Quito han sido definidas desde matrices políticas y culturales de mestizos blancos, en las que el «pueblo» se reconoce más como una categoría construida que como una realidad. Este artículo sugiere una interpretación crítica de las festividades populares como lugares de resistencia y conflicto simbólico. Estas festividades son espacios de negociación y, con frecuencia, de subsistencia de lo que ha sido invisibilizado. Una cuestión urgente surge frente a un relato oficial que folcloriza y normaliza ciertas manifestaciones: ¿quién determina qué es lo popular?
El término pueblo y su derivado popular constituyen categorías profundamente polisémicas, cargadas de historia, ideología y usos del poder. Su ambigüedad no es casual porque es el resultado de procesos históricos particularmente las élites políticas, económicas y culturales han definido y redefinido estos conceptos según sus intereses. Así, pueblo puede significar chusma y también puede ser considerado como la base social legítima de la soberanía o como una masa informe e irracional que necesita ser guiada, educada o contenida. Esta ambivalencia se hace evidente en expresiones comunes del lenguaje político y mediático. Por un lado, se deslegitima su agencia: “el pueblo no sabe lo que quiere, o el pueblo es manipulable”, como una manera de negar su capacidad crítica y autodeterminación, reforzando estereotipos racializados y clasistas en los que el “pueblo” se reduce a una masa ignorante y poco civilizada. Por otro lado, el mismo concepto se invoca para justificar decisiones de poder: “la voz del pueblo es la voz de Dios”, consolidando así un esencialismo que convierte al pueblo en una entidad homogénea, sin contradicciones internas, y que puede ser instrumentalizada por quienes se arrogan la capacidad de representarlo.
La cantautora chilena Evelyn Cornejo en su combativa canción “La chusma inconsciente”, revela estas tensiones, una letra que se puede extrapolar a la realidad global de tensiones étnicas11.
Siempre yo escucho que mi raza es la mala
Que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada
Somos en quien se sustenta la riqueza
El poder la ostentación de esta sicópata nobleza
Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal
Soy panfletaria canción contestataria por que la música oficial no acepta crítica social
Soy panfletaria canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento
Por este pueblo sin reconocimiento, canción de calle de micro y de mercado
Que el ignorante feo siempre lo ha mirado
Somos a quien le negaron la cultura
Es por eso que yo ahora te compongo esta basura
Somos a quien nadie les habló del arte
Es por eso que yo ahora te compongo este desastre
Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele
Debido a esta ambigüedad conceptual, es necesario que analicemos “lo popular” de manera crítica, sobre todo en contextos como el de Quito, donde la “popularidad” ha sido formada desde una hegemonía blanco-mestiza que ha determinado lo legítimo y visible, dejando fuera las tradiciones ancestrales, afrodescendientes o indígenas en términos de cultura festiva, conocimientos y organización. Por lo tanto, las fiestas populares no pueden ser consideradas simplemente como una expresión “espontánea” de la población, sino más bien como construcciones que han sido permitidas, toleradas o reprimidas en función de su nivel de adecuación a los imaginarios oficiales del país y la ciudad. En ese sentido, cuestionar la noción de popular es también interrogar los métodos mediante los cuales se organiza el patrimonio, el espacio público y la identidad, así como la memoria oficial.
Autores como Raymond Williams (Williams, 1995) han advertido que lo popular es una noción ambigua: puede ser lo que viene del pueblo o lo que la hegemonía impone como ‘gusto del pueblo’. Stuart Hall lo entiende como un campo de lucha por significados y por eso es mi interés evidenciar que una definición plausible de lo popular se encuentra ligada al reconocimiento de la esfera política de los sectores desplazados por la cultura hegemónica. Uno de los autores más influyentes en este campo ha sido el historiador británico Edward Palmer Thompson. A lo largo de su obra, Thompson defendió la idea de que la cultura popular debía ser entendida no solo como un conjunto de manifestaciones artísticas o folclóricas, sino como un campo de lucha, en el que las clases populares crean, preservan y transforman su propia cultura en respuesta a las condiciones de dominación social y económica que les han sido impuestas.
Thompson, en una de sus obras más influyentes: La formación de la clase obrera en Inglaterra (1963)(Thompson, 1963), propone que las clases trabajadoras no son únicamente sujetos pasivos de las estructuras sociales, sino que son también agentes activos que, mediante sus prácticas culturales, crean y conservan su identidad. Según Thompson, la cultura popular es un ámbito en el que se crean modos de resistencia y negociación ante las estructuras del poder. Gracias a esto, los grupos subalternos pueden manifestar sus propios significados y valores, en vez de limitarse a aceptar solamente las ideologías establecidas por las clases dominantes. Las fiestas son manifestaciones de la cultura popular que surgen desde abajo, desde las experiencias diarias de las comunidades (Roseberry, 2002).
Durante la época colonial, las fiestas públicas se organizaban de acuerdo con un orden jerárquico, en lo que lo visual tenía un carácter relevante.
A más de esclarecer el ejercicio del poder, las imágenes que legitimaban el orden colonial constituyen una entrada fructífera para sondear los límites y ambigüedades de la «hegemonía» de las ideologías colonizadoras y la fabricación de la memoria colectiva en el siglo XVII. (Espinosa, 2002)
En ese sentido, las manifestaciones masivas en el espacio público como las ceremonias del Corpus Christi, las entradas virreinales o las procesiones eran eventos políticos y religiosos en los que la intervención de indígenas o afrodescendientes estaba supeditada a un guion impuesto. Una teatralidad que a pesar de ser masiva no permitía a los sectores populares una representación profunda de su cultura.
A pesar de que también hubo festividades marginales que fueron organizadas por cofradías barriales, como las de San Roque, con cierta autonomía. En el ámbito urbano la cultura popular pretendió ser eliminada de los espacios públicos.
Para la época republicana sobre todo en el siglo XIX y XX, la tónica no cambió demasiado, el espacio público fue cooptado por expresiones multitudinarias de lo patriótico, que convivió con la expresión religiosa ya se practicaban antaño, lo popular como el carnaval y otras burlas tendieron a ser proscritas y marginadas.

A partir de 1934 el Municipio intentó implantar celebraciones alrededor de la fecha de fundación del Cabildo Castellano en 1534 sin demasiado éxito hasta que, a finales de la década de 1960, gracias al involucramiento de medios de comunicación, el sector privado y la tauromaquia se inventó la tradición de las fiestas quiteñas, pero como toda tradición inventada también ha sufrido transformación (Hobsbawm, 2002) Sin embargo todavía subsiste una idea de una versión sobre las festividades populares de Quito. Esta tiende a fortalecer una identidad mestiza que es urbana, despolitizada y mercantil. Muchos otros festejos, como los indígenas, los periféricos o los afros, solo son aceptados si se ajustan a las estructuras culturales y estéticas del poder. Así, lo popular se transforma en un elemento decorativo y no en un actor.

Por eso en estas líneas, quiero colocar un ejemplo de una festividad que se ajusta a la conceptualización de lo popular como resistencia, como la construcción de relatos políticos y demandas por reconocimiento. Cabe recalcar que no es la única.
La Yumbada, festividad del calendario agrícola que fue practicada por los pueblos originarios de la meseta de Quito.
Durante el mes de junio, Cotocollao, la Magadelana, Pomasqui, Conocoto y muchas otras parroquias quiteñas celebran la Yumbada, un ritual con raíces temporales profundas y de matriz lunar. Es una danza que se genera en torno al Cabecilla o Gobernador Grande, junto con personajes como el Yumbo Auca, el Rucutayta, los Monos y los Cayambis al ritmo del Mamaco, cuyo tambor y pingullo evocan sonidos de la naturaleza.
La Yumbada es, para sus participantes, un acto de agradecimiento y sanación: un momento para “curar la tierrita” y renovar el vínculo con las montañas y los seres vivos. Antiguamente solo participaban hombres; mujeres y niños se involucran en una fiesta popular que ha luchado por no ser absorbida por otras fiestas de matriz solar o de raigambre católico. La Yumbada nos recuerda a los culuncos (caminos de intercambio), las lenguas extintas, los lugares sagrados de una población que se mantiene cercana a sus raíces a pesar del racismo estructural (Ushiña, 2023).
La fiesta se desarrolla en tres momentos: la Recogida de danzantes casa por casa; la Víspera, con saludos y ofrendas a los priostes; y la Matanza del Yumbo, representación simbólica del encuentro y alianza de pueblos ancestrales. Aunque coincide con el Inti Raymi y el Corpus Christi, no forma parte de esas celebraciones, pero sí refleja una profunda cultura popular.Más que un evento folclórico, la Yumbada es una memoria viva que resiste a la homogeneización cultural, afirmando la identidad de una comunidad que se reconoce heredera de los pueblos originarios. En sus pasos y músicas se entrelazan historia, espiritualidad y pertenencia, recordando que lo “popular” no es simple entretenimiento, sino un lenguaje de continuidad y resistencia en la ciudad.
Afirmar lo popular supone reconocer las tensiones que lo componen. Las fiestas son más que solo celebraciones, son espacios en los que se compite por el cuerpo, la memoria y lo común. Quito necesita abrirse a otras genealogías urbanas, a las que el relato blanco-mestizo ha silenciado. Identificar la Yumbada como un hecho cultural y político es un paso imprescindible hacia una verdadera interculturalidad de valore lo popular como el centro de nuestras fiestas.
por Alejandro López Valarezo
Cronista de Quito
Doctor en Historia de los Andes
Bibliografía
- 1. Ver Informe El mundo Indígena. (IWGIA – IWGIA – International Work Group for Indigenous Affairs, s. f.) ↩︎
Fuentes principales
Espinosa, C. (2002). EL RETORNO DEL INCA: LOS MOVIMIENTOS NEOINCAS EN EL CONTEXTO DE lA INTERCULTURA BARROCA. Revista Procesos, 18.
Hobsbawm, E. J. (Ed.). (2002). La invención de la tradición. Ed. Crítica.
IWGIA – IWGIA – International Work Group for Indigenous Affairs. (s. f.). Recuperado 7 de agosto de 2025, de https://iwgia.org/es/
Roseberry, W. (2002). Hegemony and the Language of Contention. En G. M. Joseph & D. Nugent (Eds.), Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico. Ediciones Era.
Thompson, E. P. (1963). The Making of the English Working Class. Victor Gollancz.
Ushiña, M. (2023). Yumbos de Pomasqui. Grafiprint Ediciones.
Williams, R. (1995). The Sociology of Culture. University of Chicago Press.