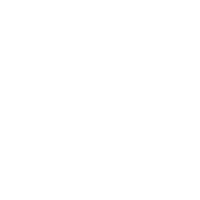Hace poco concluyó la Fiesta Escénica de Quito en su edición 2025. Hacer un balance del festival resulta una tarea complicada cuando los indicadores que tenemos para medir su impacto son la cantidad de público, el número de eventos o la tasa de retorno de la inversión. Es el problema de los indicadores con los que se mide la gestión cultural y que entraña un problema en la matriz de la cuestión: los procesos artísticos activan tramas en la vida de las personas y las comunidades que no se miden de modos ni tan inmediatos, ni tan exactos, ni tan localizados, ni tan irreductibles. Quizá lo que nos corresponde, precisamente a quienes hacemos gestión, es atender a los modos en los que actúan esas tramas y ampliar las narrativas que pueden estimar su impacto. Nos compete pensar juntas e imaginar políticamente sus efectos y su potencia.
Sabemos que un festival es el espacio privilegiado para la circulación de obras locales, para la programación de obras internacionales de vanguardia, para la creación de nuevos públicos, para el impulso de procesos de formación continua, para la dinamización de la cadena productiva del sector. Desde esa condición multiplicadora se debe pensar la programación y el marco dentro del cual operan todos estos componentes: ¿Cómo plantear una curaduría situada que, por un lado, atienda a la idiosincrasia del público y por otro lo desafíe en su comprensión, en este caso, sobre lo que pueden ser las artes escénicas hoy? ¿De qué maneras dislocar y a la vez recomponer la relación que el campo escénico tiene consigo mismo y sus modos de creación? ¿Cómo actualizar las preguntas sobre lo escénico para un público especializado, pero no soltar a un espectador nuevo que va llegando de a poco al teatro? ¿Qué redes, comunidades y complicidades queremos activar dentro del festival? ¿Qué procesos de intercambio de saberes y de transferencia de experiencias podemos habilitar? ¿Cómo habitar el teatro, pero saber salir de él para propiciar experiencias por fuera de sus convenciones? Estas preguntas, que se encuentran direccionando los criterios de programación de cada actividad, atienden a un carácter curatorial que se reconoce político, en tanto propone impulsar una reconfiguración de lo sensible y de sus maneras de articulación y redistribución.

Fotografías: Ana Lucía Zapata, cortesía de la Fundación Teatro Nacional Sucre
De estas inquietudes se desprende entonces, una grilla de programación que como mapa sugiere rutas que el público activa con mayor o menor implicación. Desde esta perspectiva es que también se debe apostar por la duración y el fortalecimiento de un festival en el tiempo, porque solo su regularidad y continuidad impulsa al público a comprometerse con él. Para la edición 2024 nos planteamos ya algunos de los criterios curatoriales que afianzamos este año, entre esos, la mirada hacia el teatro más actual de la región y a una expansión del festival hacia actividades de formación, investigación-creación y crítica; así como hacia una apuesta también por internacionalizar el teatro nacional y abrir circuitos para su circulación, pero, fue en la edición de este año que sentimos que crecieron y se fortalecieron alrededor del festival, algunas comunidades y redes escénicas más amplias. Esa podría, por ejemplo, ser una forma de identificar el impacto de una dinamización que actúa a varios niveles, mirando de cerca, por ejemplo, el proceso de formación de nuevos públicos, una comunidad de espectadores que crece y que no necesariamente está vinculada directamente con las artes escénicas: gente que se acerca por primera vez al teatro y se sorprende por la potencia de discursos y lenguajes creados, en este caso, desde países del sur. Se vuelve fundamental curar, para este espectador, un grupo de obras que puedan mostrar la complejidad del momento actual del teatro latinoamericano y que combinen lenguajes más convencionales con apuestas que arriesgan formatos y modos de creación, un panorama del carácter expandido y heterogéneo de lo teatral que interese a un público amplio. En este sentido, conviene referirnos a una imagen que se repitió algunas noches y que nos invita a pensar que tan importante como el evento -la obra- es también mirar lo que sucede después: cientos de personas que una vez terminada la función se quedan en el foyer del teatro o en la plaza, comentando lo que acaban de ver. Ese acontecimiento que se ha vivido en conjunto -el convivio escénico- invita a reflexiones también colectivas y profundas. ¿Podríamos considerar estas escenas para pensar en unos indicadores que se midan más allá de las obras? ¿Qué arriesguen imaginar su continuidad en la vida de quienes las vieron?
Este público ajeno a las prácticas escénicas convive con una comunidad directamente vinculada a ellas que recibe una oferta amplia de actividades que contemplan desde talleres de formación con los artistas invitados, hasta procesos de investigación y creación que se fomentan en el marco del festival y que lo desbordan. Existe una colectividad escénica cuya ruta sigue de muy cerca los escenarios paralelos que se plantean en el mapa de la programación: residencias que se lanzan para fomentar procesos de escritura, laboratorios para imaginar obras por venir, clínicas para desarrollar proyectos de publicación y memoria, talleres de creación para transferir metodologías investigación; clases abiertas y conferencias para analizar minuciosamente técnicas específicas; desmontajes que habilitan la comprensión de los procesos creativos; encuentro de y con programadores de festivales internacionales que crean nuevas redes de comunicación entre profesionales locales e internacionales. Después de las funciones, antes de los conversatorios, en el lobby del hotel, se fraguan nuevos encuentros, se inauguran amistades creativas y se concretan proyectos de colaboración. Quizá esos indicadores también que queremos imaginar juntas, deban contemplar creativamente mecanismos de seguimiento de esas muchas rutas de activación, indicadores de procesos que nos muestren las derivas y desemboques de estos encuentros.

Cuerpo en Movimiento en el Teatro Variedades
Durante el festival, tener la visión de una ciudad teatralizada nos mueve hacia la territorialización y la posibilidad de implicar a comunidades más lejanas al teatro. Por un lado, buscar espacios escénicos menos centrales, ir hacia a la universidad, hacia teatros independientes y centros culturales, pero también hacia el espacio público. Desde el año pasado hemos intervenido la Plaza del Teatro con un proyecto de acercamiento a nuestros vecinos, nos hemos propuesto salir del teatro para invitarlos a crear comunidades artísticas en sus alrededores. Existe en la vecindad de nuestros teatros, un mundo ajeno a la arquitectura teatral pero cargado de teatralidad; existe ahora, un mapa que hemos hecho en el que se evidencia que nuestros vecinos no visitan nuestros espacios porque estos han sido históricamente sitios de exclusión y racismo; pero tenemos la certeza de que muchos de ellos están dispuestos a involucrarse en actividades que surjan de un diálogo común. La idea del proyecto El teatro y su territorio, enmarcando también dentro del Festival, produce otra colectividad, una convocada por los niños hijos de comerciantes que vienen a dibujar y traen a sus familiares, de algunas trabajadoras sexuales que se animan a acercarse a las clases de bailes urbanos o de habitantes de la plaza que reciben el atardecer bailando la salsa de El solar. Todas estas actividades nos permiten conocernos mejor y pensar en un proyecto artístico que surja del contexto compartido. ¿Qué exactamente medimos en este caso? ¿Cómo calculamos el alcance de esta proximidad? Podemos cuantificar el número de beneficiarios que se acercaron, que se detuvieron un momento a bailar o qué estuvieron la noche en que mostramos los frutos de la residencia artística que se realizó, en el marco del festival, con ellos; pero ese número no es capaz de visibilizar el impacto de un proceso que debe considerarse en su duración y en el impacto cualitativo que merece otro tipo seguimiento y evaluación.

Estamos convencidas de que, para darle continuidad y fuerza a la Fiesta escénica de Quito, para garantizar su sostenibilidad y relevancia, se necesita, desde un sistema idóneo de planificación plantearnos medidores de eficacia y eficiencia; pero, desde el quehacer cultural urge pensar en una política de indicadores cualitativos y situados que permitan superar la lógica del evento y anclar nuestro análisis en procesos que se aproximen mejor a ellos. Propiciar un sistema de indicadores autónomos nos puede impulsar también a pensar de manera más compleja el alcance de nuestras curadurías y los objetivos que a largo plazo nos planteamos desde ellas; así como los objetivos institucionales y el alcance político que pueden tener en la vida de las personas y las comunidades con las que trabajamos.
por Gabriela Ponce Padilla
Directora artística-ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional Sucre