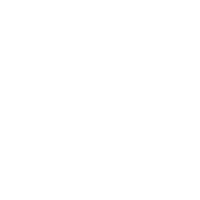“Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.
Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos,
contentos y amargaos, valores y dobles”
Con este verso inicia el famoso tango Cambalache, escrito por Santos Discépolo en el Buenos Aires de 1934. Este poema emblemático del cancionero popular latinoamericano, continúa siendo una diatriba que devela la doble moral de la naturaleza humana, esbozada al menos desde la muerte de Cristóbal Colón en 1506, quien, junto a sus huestes, dejó en estas tierras hasta el día de hoy, un legado colonialista que nos sigue diciendo al oído: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor; ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.
Es así pues, que la sentencia moral expuesta en el tango, no ha cambiado mucho ni en el siglo XX ni en el XXI, ni en Buenos Aires ni en Quito: “Siglo veinte, cambalache, problemático y febril. El que no llora, no mama; y el que no afana, es un gil”. Refiriéndonos al arribismo social propio de las grandes ciudades y a una clase política oxidada que no ha logrado aún consolidar al Ecuador como un pleno estado de derecho, puesto que: “Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley”.
Punto y aparte. Y es precisamente en las grandes ciudades, en urbes como Baires, Quito o Caracas, en donde se condensa la realidad cultural de una nación, ya que es en las citys, en ese espacio tiempo en constante expansión, en donde confluyen las historias de vida, las idiosincrasias, las economías, las esperanzas, las rebeldías y las pasiones de la gente, llegadas en carne y hueso desde todos los rincones del país.

Fotografías: Archivo Faro Cultural de Lloa
Mirando casa adentro y en retrospectiva, Quito es una ciudad poblada en su mayoría por migrantes indígenas, campesinos, obreros y estudiantes, venidos desde las otrora pequeñas ciudades de provincia, así como de las recónditas ruralidades del Ecuador. Población que, en muchos casos, fue sometida por sus patrones a sobrevivir en condiciones de marginalidad y que, por consecuencia, pasó a engrosar los barrios periféricos de la urbe y sus cordones de pobreza. Convirtiéndose el Distrito Metropolitano de Quito al día de hoy, en ese enorme sujeto colectivo, multiétnico, plurinacional, moderno, tecnologizado, clasista e insensible, que no logra integrar todavía en la cotidianeidad de sus habitantes, su riquísima herencia andina, ibérica, africana y latinoamericana.
En este sentido, cabe afirmar que, para las metrópolis, lo marginal, lo periférico y lo rural son sinónimos. Y que, dependiendo del momento político y del gobierno de turno, pueden convertirse también en sinónimo de contestatario, desechable, subversivo o terrorista. Cosa grave y contradictoria, ya que la fuerza laboral de las ciudades, la gente joven, es al mismo tiempo tanto requerida como reprimida. Sin embargo, la ciudad de Kitu, más allá de su historia común, debe ser leída también indistintamente, en vista de que Quito en realidad es Quitos, de norte a sur y de este a oeste.
Sospecho entonces, que las ciudades capitales son pues enigmas, que deben resolverse desde las claves de la ruralidad y la marginalidad, ya que ahí se encuentra la esencia de su construcción social y su memoria.

A esta perspectiva realista y fatalista de mi relato sobre la urbanidad, debo añadir que durante la pandemia de coronavirus, no en pocas ocasiones perdí toda esperanza en la humanidad, al ser testigo del brutal embate del capitalismo, cargado de sus tecnologías de la información, sus industrias farmacéuticas, de sus gobiernos corporativos y estados policiales; y por supuesto, con las guerras y genocidios que siempre acompañan a dictadores y tiranos. Debo confesar que, en medio de tanta tristeza, lo único que me sostenía en este plano, era el poder atravesar el umbral sin mayores pendientes y en paz. Y así fue, la peste me devolvió a la naturaleza.
Es así que gracias a mi instinto de supervivencia y al no poder pagar un arriendo en la ciudad, me vi en la necesidad de migrar al campo, a la parroquia rural de Lloa específicamente. Con una pequeña vivienda a medio construir y sin servicios básicos, confieso que los primeros meses fueron duros. Me hallaba alejado de mis seres queridos, aturdido y abrumado; con mucho trabajo, pero sin ingresos y en plena pandemia, pero…, e ínsito, pero… con una gran determinación de reinventarme a mí mismo, en mi lógica condición de sobreviviente. Por lo que poco a poco fui abandonando mis prejuicios citadinos, y paso a paso fui reencontrándome con mi propia ruralidad, cosa que fue también un encuentro con mi sombra y por lo tanto con mis ancestros.

Y una de esas noches galácticas me pregunté: ¿Cuáles son en realidad los servicios básicos? Bueno, el agua sin duda (recuerdo que mis primeros meses en Lloa sobreviví con agua de lluvia, ojo y río). La casa, claro, algo indispensable para estar tranquilo, todos los mamíferos buscan su madriguera. Y el alimento claro, lo fundamental, ya que en conseguir y proveer el alimento se basa la existencia de todo animal y humano, quienes a su vez alimentan a Dios y su existencia. Si a esto le añadimos la vista de la montaña, una grata compañía, una buena lectura, risas, caricias, algo de música, cedrón y una fogata, lo terrenal se convierte en lo divino y viceversa.
Fue durante esta experiencia ascética que me trasformé en aprendiz de campesino, y comprendí la diferencia entre lo esencial y lo accesorio. No teníamos dinero, pero teníamos aire puro, sol y sendero; no teníamos internet, pero teníamos todo el tiempo del mundo para crear, para sembrar, para jugar e imaginar. ¿Qué paradoja nos trajo el destino, que al perder civilización ganamos humanidad?
El problema es pretender trasladar el modo vida citadino al campo, no puedes vivir en el campo con los mismos hábitos de la ciudad, no debes cambiar solo de locación, sino de forma de vida. Me fue placentero aprender a separar mis propios desechos. Lo orgánico se entierra y a la tierra vuelve, lo que se puede reutilizar se reutiliza. Un día a la semana pasa el camión reciclador de botellas plásticas y fierros viejos. Las compras se hacen en canasto. Lo que se pueda quemar se quema en la chamisa.
Estas verdades naturales que según Zaratustra equilibran el ser, trayendo a nosotros buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, se nos revelan con mayor intensidad en la ruralidad, puesto que en tal estado la gente es más consciente del uso del tiempo y sus recursos, desde que sale el sol hasta que se oculta, lo que los hace sujetos más concretos en su pensamiento, más amables en su comunicación y más conscientes de sus resultados. Por ejemplo, una cosecha entera y el trabajo de medio año podrían perderse en una noche de helada. Un mal negocio.
El campo nos invita a contemplar y por ende a discernir, la ciudad nos conduce a divagar y por lo tanto a evadir. Si la vaca no se ordeña a la hora se enferma, si el sembrío no se tola a tiempo, se echa a perder, si los cuyes no comen pronto, se mueren. En la ciudad no hay problema en posponer los compromisos y hacer que lo urgente desplace a lo prioritario. El trabajo primero, el amor después. Por el contrario, el cuidado que el campesino le ofrece a su familia ampliada de plantas y animales, incluyendo a los perros que arrean el ganado y la gallina ponedora con sus pollitos, va más allá del cuidado práctico y utilitario, es, a todas luces, una relación de codependencia existencial entre especies, basada en la comprensión, la paciencia y el respeto a los ciclos vitales de cada ser.
Estoy convencido que los niños campesinos tienen súper poderes, como Juanito y María, que se levantan primero a pastorear los animales, luego preparan el desayuno familiar mientras sus padres siembran. Después van a la escuela y al medio día regresan para hacer sus tareas, más tarde pasean en bicicleta, juegan a la pelota y suben al cerro para traer el ganado. Ya por la noche van a la casa de doña Mercedes para repasar las danzas, porque el fin de semana tienen presentación en la feria, a la que, por cierto, deben llevar los granos y los quesos para vender. Las niñas y niños del campo se desdoblan, vuelan, se sumergen en la tierra, conocen el lenguaje de los libros y de los pájaros, son fuertes e inteligentes, ya que manejan el arado y el pincel. Sus oídos escuchan lo imperceptible, el latido del corazón de los insectos, y sus ojos miran en la oscuridad como los gatos. Los niños del campo sí que tiene súper poderes y saben poetizar. Saben que la nieve es una nube que cansada de volar se quedó dormida en la montaña.
Y es desde esta lógica epicúrea y pragmática al mismo tiempo, que mi yo rural aprendió a celebrar la vida, la siembra y la cosecha, los solsticios y los equinoccios, los bautizos y los funerales. Vida que se festeja con la interpretación de danzas, cantos, melodías y ritos teatrales antiguos, que las familias indígenas y campesinas enseñan de padres a hijos; como expresiones artísticas tradicionales es cierto, pero también como legados de resistencia cultural y descolonización del cuerpo y el pensamiento. Puesto que, en ese gesto, en esa máscara, en ese vestuario, en ese pingullo y tambor, en esa coreografía, habitan los secretos de su cultura milenaria. Y aquí hay una diferencia significativa entre ambas culturas, mientras que las artes en el mundo indígena, negro y amazónico, atraviesan a la persona y son parte de su formación integral, incluso desde antes de nacer, en el mundo blanco mestizo ecuatoriano, las artes se aprenden en academias, fuera del seno familiar, llegando incluso a considerarse opcionales y prescindibles. Craso error, ya que las artes, bellas y populares, son el mejor camino para el autoconocimiento. ¿Cómo saber si no, lo que realmente sientes por alguien si jamás le has escrito un poema o dedicado una canción? ¿cómo saber que le gustas, si nunca has bailado con ella? Y por otro lado ¿no son acaso los ritos y los mitos, expresados en pinturas, cánticos y relatos, quienes nos develan la realidad?
En mi pueblo como en muchos otros de los andes, se contaba la leyenda del cura sin cabeza. Aquel personaje siniestro, vestido de negro y montado a caballo, que solía aparecerse a las mujeres carishinas, a los borrachos puercos y a los niños malcriados, con el propósito de que con un buen susto enmienden su camino. Pues bien, esta macabra aparición es en realidad la alegoría del hombre todo poderoso, llámese párroco o hacendado, que luego de abusar de sus víctimas, se presentaba así mismo y ante los demás, sin rostro, sin identidad, sin cabeza. Un hombre, inexistente, invisible, imposible de acusar, de juzgar. Impune.
Y es aquí, cuando aparecen este tipo de relatos, nacidos tanto de la injusticia como de la ignorancia y convertidos en leyenda por el poder, el momento exacto en el que dejo de romantizar la vida en el campo y vuelvo a la ciudad, con la necesidad de ampararme en el pacto social y sus instituciones. En el primero de mayo y todas las marchas. De exigir justicia, reparación y no repetición. No es posible que los habitantes del campo no puedan denunciar la violación de sus derechos civiles, acceder a la justicia y recibir compensaciones.
Y tienen toda la razón. La ciudad debe aportar al campo con toda la gestión y las garantías políticas, sociales y ambientales, para que jamás deje de ser pulmón, granero y fuente de todos, humanos y no humanos. Y el campo debe estar dispuesto a aprender de la ciudad, de sus artes, sus ciencias y su universalidad. Debe aprender a identificar y a denunciar a los curas sin cabeza.
Es verdad, la ciudad sin el campo no vive, pero ¿el campo puede vivir sin la ciudad? ¿qué le enseña la ciudad al campo? ¿qué le enseña el campo a la ciudad? Lo cierto es que estamos llamados no solo a coexistir, sino a cooperar, si acaso queremos prolongar nuestras vidas y la de nuestros críos. El futuro, cualquier futuro soñado para la ciudad, solo es posible con el futuro del campo, es decir con su existencia, cuidado y permanecía, cuanto más, para la vida humana y silvestre que lo guarda. La mía, no es una visión conservacionista solamente, la lucha es que también sea una misión. Volverlo política pública y cultura nacional. Ósea que los ecuatorianos por tradición sepamos vivir en ciudades hermosas, amorosas, limpias. Que los ecuatorianos por tradición sepamos cuidar nuestros bosques, nuestro mar. Que los habitantes de esta hermosa tierra, por costumbre, nos alimentemos bien, con soberanía y que a nadie le falte. Todo está integrado, lo que le pase al campo, pronto le pasará a la ciudad.Hay mucho de qué hablar y mucho más aún por hacer. Lo cual es bueno ya que nos da perspectiva. Para terminar estas líneas, diré que somos un país pequeño por lo que los puentes campo ciudad son más fáciles de construir, los vínculos familiares entre las regiones del Ecuador existen y son fuertes. Abracemos como sociedad el conocimiento popular y académico, las ciencias con mayúsculas y minúsculas, donde se conjugan los derechos humanos con los de la naturaleza.
por Patricio Guzmán Masson
Actor, dramaturgo, director de teatro y gestor cultural
Coordinador del Faro Cultural de Lloa