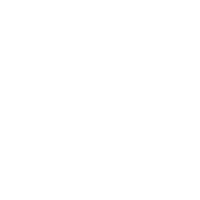La historia de cómo nace La Divina Papaya, sus redes y alianzas para transformar el territorio y dar valor a la ruralidad que sostiene la vida.
Estamos ligadas al territorio de Cayambe por generaciones, y movidas por encontrar nuestro lugar en esta historia en este tiempo de plurinacionalidad e interculturalidad comienza una exploración artística que va llevándonos a la tierra misma.
Después de tener una intensa vida urbana ligada al arte, la búsqueda nos trajo a nuestra finca Upayaku (Las aguas tranquilas), comenzamos creando un programa rural de residencias de arte, naturaleza y tecnologías, fue un espacio potente donde topamos temas como la interculturalidad, la violencia, las tecnologías abiertas. Hackers y productoras agroecológicas construyeron un sistema para automatizar el riego con software libre; juntamos saberes de agricultoras con artistas y biólogas para hacer un herbario; hicimos un encuentro que se llamó Agro Hack juntando lo rural y lo urbano entre otras residencias. Pero la tierra todavía no estaba sembrada, todavía seguía siendo potreros para ganadería convencional y un gran desierto verde.
En ese momento el único contacto que teníamos con la alimentación saludable eran los mercados agroecológicos y las productoras agroecológicas de quienes comenzamos a aprender. Queríamos generar una alternativa a la floricultura agro tóxica y a la ganadería convencional, que es lo que se hace en el territorio, ¿cómo vivir de lo que sembramos, mejorar la calidad de vida en el campo y a la vez salvaguardar la soberanía alimentaria, la agrobiodiversidad y la vida silvestre? eran nuestras grandes preguntas.
Nace La Divina Papaya como proyecto de vida
Comenzamos a sembrar flores comestibles y hierbas medicinales, fuimos seducidas por las flores, así como las abejas por su néctar, y nos fuimos metiendo más y más, y lo que quisimos desde ese momento fue llevar esa seducción, esa belleza, ese poder y ese alimento a las personas. Así que nos convertimos en florifagistas! comedoras de flores, con ellas hacemos tés, bio infusiones, sazonadores, chocolates, toppings. Ahora usamos flores nativas y no nativas, pero creemos que es fundamental impulsar con más fuerza la biodiversidad nativa.
Aprendimos que la chacra andina y la agroecología se basan en la agrobiodiversidad, y que esto trae consigo la salud del suelo, de los alimentos, de las personas y de la vida silvestre; y después aprendimos que las flores son vitales para los polinizadores, además de ser alimentos funcionales para los humanos.
En este aprendizaje, en cada Inti Raymi, solsticio de verano, bailando, siendo parte de la fiesta y la ritualidad del territorio; viviendo los ciclos, el Pawkar Raymi, Killa Raymi y el Kapac Raymi, nos dimos cuenta que la gran obra de arte para nosotras era la tierra y el proceso de restauración que comenzábamos a vivir.

Con estas reflexiones y búsquedas decidimos crear La Divina Papaya, una bio empresa social sembrada, operada y dirigida por mujeres, diseñando alimentos para llevar la belleza, la nutrición y el poder de las plantas a la gente, conectando la producción saludable con los consumidores. Para garantizar esta conexión creamos un sistema de proveedoras con productoras agroecológicas, con las que nos juntamos para aprender sobre salud del suelo, sobre distintos cultivos y técnicas.
Con el tiempo nos hicimos parte tejido social del territorio, somos parte de la Asociación Agroecológica de mujeres campesinas e indígenas BIO VIDA, ellas llevan 16 años impulsando la agroecología en Cayambe.
Han pasado 7 años desde que regresamos al campo y 5 de La Divina Papaya, durante este tiempo aprendimos a sembrar, cosechar agua, lentamente aprendimos técnicas para que nuestros árboles no mueran por la helada, las quebradas se regeneraron, los patos silvestres hicieron de los humedales su casa, el inicio de la regeneración.
Ahora el reto está en hacer de este espacio un resguardo de vida silvestre, de bosques y alimentos, un lugar que demuestre que sí es posible restaurar ecosistemas y generar economías regenerativas; comienza a nacer Upayaku como organización para la regeneración y la innovación rural.
El paisaje también ha cambiado, ahora somos una isla en medio del mar de plástico de invernaderos para la producción de rosas agrotóxicas para la exportación, se desaparecen los glaciares del nevado mama Kayambe (30% en los últimos 30 años), 42 de cada 100 niños del pueblo kayambi sufren de desnutrición, la creciente presión de las industrias florícolas por el uso y la propiedad de la tierra, y las productoras y productores agrícolas que a pesar de sostener el 70 % de los alimentos del mundo, son el sector más pobre de la sociedad, según la FAO.
Después de la pandemia emergieron aproximadamente 1500 pequeños floricultores indígenas campesinos, que dejaron de sembrar alimentos porque la agricultura no es rentable. Este cambio impulsado por la necesidad de generar sustento y economías se reflejan a nivel de paisaje y en lo que no se ve desde lejos: la pérdida de la vida silvestre, la agrobiodiversidad, la soberanía alimentaria, los conocimientos agrícolas y manifestaciones culturales ligadas a la relación profunda con la tierra que han sido sostenidas a través del tiempo. Si dejamos de sembrar alimentos se pierde salud, plantas, animales y relaciones con los ciclos agrícolas, intercomunitarias humanas, de comunidades vegetales, hongos, bacterias; se pierden también conocimientos; movimientos del cuerpo y palabras.

Se cree que somos lo que comemos, pero en realidad somos lo que nuestra comida come. Por eso hay que ir al suelo, la vida en la Tierra depende de la vida del suelo.
La existencia humana y el suelo son inseparables. Sin embargo, el 30% de los suelos del planeta están degradados, y según la FAO llegaremos al 90% para el 2050 si no cambiamos. Esto a causa de la agricultura agro tóxica, los sistemas alimentarios industriales, la falta de rentabilidad en la agricultura y la inequidad de género, entre otras cosas.
Es necesario ir más profundo, no solo debemos regenerar y conservar ecosistemas, buscar economías regenerativas, sino que también debemos generar pensamiento crítico, espacios de experimentación, de encuentro, de riesgo, zonas fértiles para crear otros imaginarios y futuros posibles y esto trae de regreso al arte. Por eso organizamos junto a la comunidad Kichwa Kayambi, la Chimba y Soil Assembly, la Asamblea del Suelo #2: Tinku Uku Pacha, un encuentro de arte, ciencia y economías rurales en el Centro Comunitario Intercultural Tránsito Amaguaña en Cayambe, los Andes de Ecuador.
En este proceso de aprendizaje, de relación con el paisaje y las comunidades, de levantar un proyecto que impulse la transición productiva regenerativa en el territorio, sentimos necesario hablar en voz alta la necesidad de transformar las economías rurales a economías regenerativas que se inserten en los límites planetarios, generando zonas de amortiguamiento, corredores de vida, además de impulsar el trabajo de las y los pequeños productores agrícolas.
Creemos que debemos juntar diversidad de visiones y sectores, representantes de las distintas economías del territorio desde las productoras agroecológicas, agricultores, organizaciones, emprendimientos, hasta el sector empresarial de ganaderos y florícolas, además las economías de conservación y regeneración, turismo comunitario y desarrollo social para pensar modelos de negocio para imaginar caminos posibles para la regeneración.
En esta región bailamos en círculo, mezclando tiempo y conocimientos, zapateando la tierra para mantenerla despierta y que siga dando la vuelta; y es este baile lo que nos guiará en este viaje por el territorio.
por Daniela Moreno Wray
Co – Fundadora de La Divina Papaya
*La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un organismo especializado de las Naciones Unidas que trabaja para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos.